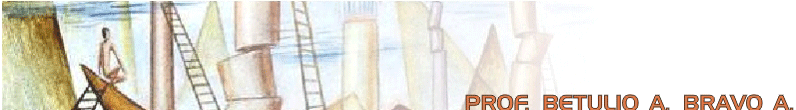



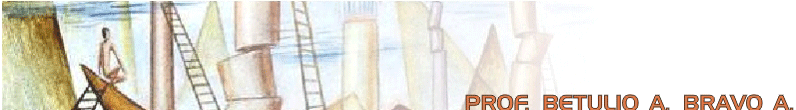 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| |
|
MANIFIESTO ROMÁNTICO Víctor Hugo..(Prólogo a Cromwell) 1827. Edic. Península.Barcelona
1989. Introducción de Henri de Saint Denis: Víctor Hugo
propugna un acercamiento a la vida. Pero
este acercamiento debe
hacerse dentro de una estética, con
unos
materiales que deben ser reelaborados por el escritor o, para decirlo según su propio léxico, por el
poeta. La obra
de arte, y el drama debe serlo, está por encima de la vida tal
como ésta se nos
ofrece, porque es su quintaesencia.
En los tiempos
primitivos, cuando el hombre se despierta en
un mundo que acaba de nacer, la poesía se despierta con
él. En presencia de las
maravillas que lo deslumbran y que lo embriagan, su
primera palabra no es sino un himno. Se
halla todavía tan cerca de Dios que todas sus meditaciones son
éxtasis; todos
sus sueños, visiones. Se desahoga, canta como respira. Su lira sólo tiene tres cuerdas, Dios,
el
alma, la creación. Este triple misterio lo incluye todo. (24) Con
el cristianismo
y gracias a él, se introducís en el espíritu de
los pueblos un nuevo
sentimiento, desconocido por los antiguos y singularmente desarrollado
en el
hombre moderno, un sentimiento que es más que la gravedad y
menos que la
tristeza: la melancolía. (...) Pero fue más que
un eco, fue un rebote.
El hombre, al replegarse, sobre sí mismo, en presencia de estas
altas
vicisitudes, empezó a apiadarse de la Humanidad, a meditar sobre
las irrisorias
amarguras de la vida. De este sentimiento, que había significado
para el pagano
Catón la desesperación, el cristianismo hizo la
melancolía. (...) Así, vemos
apuntar al mismo tiempo, y como dándose la mano, el genio de la
melancolía y de
la meditación, y el demonio del análisis y de la
controversia. (30-32) El cristianismo
lleva la poesía a la verdad. Al igual que
él, la musa moderna contemplará las cosas desde una
perspectiva más elevada y
más amplia. Comprenderá que en la creación no todo
es humanamente bello, que en
ella lo feo existe al lado de lo bello, lo deforme cerca de lo
gracioso, lo
grotesco en el reverso de lo sublime, el
mal con el bien, la sombra con la luz. Se preguntará si la
razón estrecha y
relativa del artista debe tener primacía sobre la razón
infinita, absoluta del
Creador; si el hombre debe corregir a Dios; si la mutilación de
la Naturaleza
aumentará su belleza; si el arte tiene derecho a desdoblar, por
así decir, la vida, la
creación, el hombre; si cada cosa
funcionará mejor una vez que se le haya extraído su
músculo y su resorte; si,
en fin, ser incompleto es el medio de ser armonioso. (33) ¡
Convertís lo feo en un tipo de imitación, lo grotesco en
un elemento del arte! De la fecunda
unión del tipo grotesco y del tipo sublime
nace el genio moderno, tan complejo, tan variado en sus formas, tan
inagotable
en sus creaciones, tan opuesto en esto a la uniforme simplicidad del
genio
antiguo...(35) En el pensamiento de
los modernos, lo grotesco juega un
papel inmenso. Se encuentra en cada uno de sus rincones; por una parte,
crea lo
deforme y lo horrible; por otra lo cómico y lo bufo. Envuelve la
religión con
mil supersticiones originales, y la poesía con mil imaginaciones
pintorescas.
Lo grotesco siembra generalmente en le aire, en el agua, en la tierra,
en el
fuego, estas miríadas de seres intermedios que encontramos
perfectamente vivos en
las tradiciones populares de la Edad Media; lo grotesco hace girar en
las
sombras el círculo espantoso del sabbat, y da a Satanás
los cuernos, los pies
de macho cabrio, las alas de murciélago.(36) En tanto que objetivo
que apunta a lo sublime, en tanto que medio de contraste, lo grotesco
es, a
nuestro modo de ver , la más rica fuente que la Naturaleza puede
abrir al arte.
(38) Lo bello no tiene más
que un tipo; lo feo mil. Y es que lo bello, hablando humanamente, no es
sino la
forma considerada en su relación más simple, en su
simetría más absoluta, en su
armonía más íntimamente vinculada a nuestra
organización. Por ello nos ofrece
siempre un conjunto completo, pero limitado como nosotros mismos. Por
le
contrario, lo que denominamos lo feo es un detalle de un gran conjunto
que nos
escapa y que armoniza, no ya con el hombre, sino con la creación
entera. He
aquí por qué nos presenta sin cesar aspectos nuevos pero
incompletos.(...) Lo
grotesco, en la era moderna; es, ante todo, una invasión, una
irrupción, un
desbordamiento; es un torrente que ha roto su dique. (40) El día en que
el cristianismo dijo al hombre: “Eres doble,
estas compuesto por dos seres, uno perecedero, otro inmortal, uno
carnal, el
otro etéreo, uno encadenado por los apetitos, las necesidades y
las pasiones,
el otro llevado por las alas del entusiasmo y el ensueño,
éste, en fin, siempre
inclinado sobre la tierra, aquel constantemente proyectado al cielo, su
patria”, este día, el drama fue creado. (48) Todo lo que
está en la Naturaleza está en el arte. (48) Los hombres de
genio, por grandes que sean, llevan siempre
en su interior la bestia que parodia su inteligencia. A esto se debe
que tengan
puntos de contacto con la Humanidad, a esto se debe que sean
dramáticos. (50) El genio, que
más aprender adivina, extrae, para cada obra,
las primeras reglas del orden general de las cosas, las segundas del
conjunto
aislado del tema tratado... El poeta,
sólo debe tomar consejo de la Naturaleza, de la
verdad y de la inspiración –que es también una verdad y
una naturaleza... (63) La verdad del arte
no podrá ser jamás, según ha sido dicho
ya por algunos, la realidad absoluta. El arte no puede dar la
cosa
misma. (65) Debemos reconocer ,
si no queremos caer en el absurdo, que
el ámbito del arte y el ámbito de la Naturaleza son
perfectamente distintos. La
Naturaleza y el arte son dos cosas, de lo contrario, una de ellas no
existiría.
(66) El
drama es un
espejo donde la Naturaleza se refleja.
Pero si este espejo es un espejo ordinario, una superficie llana y
unida, sólo
dará de los objetos una imagen empañada y sin relieve,
fiel pero descolorida:
se sabe en qué medida el color y la luz se ven disminuidos a
causa de la simple
reflexión. Es necesario, pues, que el drama sea un espejo de
concentración
que, en vez de debilitarlos, recoja y condense los rayos colorantes,
que
convierta un tenue fulgor en luz, una luz en llama. (67) El arte busca en las
páginas de los siglos , en las páginas de la Naturaleza,
interroga a las
crónicas , se aplica a reproducir la realidad de los hechos ,
sobre todo los de
las costumbres y caracteres, mucho menos sujeta a la duda y a la
contradicción
que los hechos, restaura lo que los analistas han truncado, armoniza lo
que han
desaparejado, adivina sus omisiones y las repara, colma sus lagunas con
imaginaciones que tengan el color del tiempo, agrupa lo que han dejado
disperso. (...) Así, el propósito del arte
es casi divino: resucitar, cuando hace historia; crear,
cuando hace
poesía. (67) ...abrir al
espectador un doble horizonte, iluminar al mismo
tiempo el interior y el exterior de los hombres... (68)
Víctor Hugo: “De la
fecunda unión del tipo grotesco y del tipo sublime nace el genio
moderno, tan
complejo, tan variado en sus formas, tan inagotable en sus creaciones,
tan
opuesto en esto a la uniforme simplicidad del genio antiguo”. “los
hombres de genio, por grandes que sean, llevan siempre en su interior
la bestia
que parodia su inteligencia. A esto se debe que tengan puntos de
contacto con
la humanidad, a esto se debe que sean dramáticos”
Bowra, C.M. La
imaginación romántica (1969). Taurus. Madrid, 1972. Para
Pope y Jonson ... la imaginación tenía escasa importancia
y cuando la
mencionaban, le daban una significación limitada.
Admitían la fantasía, siempre
que estuviera controlada por lo que ellos llamaban el “juicio” y
admiraban el
uso de imágenes, pero considerándolas simplemente como
impresiones y metáforas
visuales. (...) Deseaban expresar, en términos generales, la
experiencia común de
los hombres y no entregarse al capricho personal para concebir nuevos
mundos.
Para ellos, el poeta era un intérprete más que un
creador. (..) En cambio, para
los románticos la imaginación era fundamental, porque
pensaban que sin ella la
poesía era imposible. (13) Esta
creencia en la imaginación formaba parte de la creencia
contemporánea en la
personalidad individual. Los poetas románticos tenían
conciencia de su
maravillosa capacidad para crear mundos imaginarios y no podían
creer que esto
fuera estéril o falso. Por el contrario, pensaban que ponerle
freno era
negarles algo vitalmente necesario para su propio ser. Pensaban que era
esto,
precisamente, lo que les hacía poetas y que al cultivar su
imaginación, podían
realizar su misión más eficazmente que otros poetas
constreñidos por la caución
y por el sentido común. Veían que el poder de la
poesía era mayor cuando se
guiaba por un impulso libremente creador y sabían que en su caso
ocurría cuando
modelaban visiones flotantes en formas concretas y cuando
perseguían pensamientos
inasequibles hasta capturarlos y
someterlos. (14) Los
poetas del Renacimiento descubrieron de
pronto grandes posibilidades de la intimidad humana y las expresaron en
una
atrevido y amplio que no se limitaba a copiar humildemente
al vida. Los poetas románticos
adquirieron una conciencia
más profunda de sus propios poderes, y sintieron aquella misma
necesidad de
ejercerlos, imaginando nuevos mundos de la mente. (14) Dice
Blake: Sostengo que la IMAGINACIÓN es el poder viviente y el
agente principal
de toda percepción humana, y que yo SOY al repetir en mi mente
finita el acto
eterno de creación de la mente infinita. (16) Los
poetas creen generalmente que su creaciones están en una u otra
forma ligadas
con la realidad y esta creencia les alienta en su trabajo. Su
método no es el
de la mente analítica, pero no por eso deja de ser penetrante.
Los poetas
suponen que la poesía trata de algún modo con la verdad,
aunque esta
verdad sea diferenta de la perseguida
por la ciencia o por la filosofía. (18) En
realidad, la imaginación y la intuición son inseparables
y constituyen, para
todos los efectos prácticos, una sola facultad. La
intuición despierta a la
imaginación y es espoleada por ella al emprender su tarea. Sobre
esta
presunción componían los románticos
su
poesía. Al utilizar sus poderes creadores, se sentían
inspirados por su sentido
del misterio de las cosas, que trataban de penetrar con su
intuición, para
expresarlo en formas imaginativas. (19) Coleridge
elogia a
Wordsworth cuando dice: Fue
la busca del mundo invisible lo que evocó la inspiración
de los románticos y
los hizo poetas. El poder de su trabajo procede en parte de su deseo de
captar
las verdades últimas, y en parte, de su exaltación cuando
creían haberlas
alcanzado. (21) La
naturaleza no lo era todo para ellos, pero ellos no hubieran sido nada
sin
ella, porque sólo a través de ella encontraban esos
momentos de exaltación que
les hacían pasar del espectáculo a la visión, para
penetrar –según creían- en
los secretos del universo. (24) Blake
veían en la materia algo distinto: un mundo de valores eternos y
de espíritus
vivientes. (26) Shelley
llamaba a la poesía “la expresión de la
imaginación”, porque unía y armonizaba
las cosas dispersas, en vez de separarlas por el análisis. (...)
Para Shelley,
el poeta es un vidente, dotado de una peculiar intuición para
percibir la
realidad de la naturaleza. Y esa realidad es un orden completo, que
está por
encima del tiempo y del cambio y con respecto al cual el mundo
corriente no es
más que un pálido reflejo. (32) Hegel:
no existe más realidad que la del espíritu. El
movimiento romántico fue un prodigioso intento de descubrir el
mundo del
espíritu por el solo esfuerzo
del alma
solitaria. Fue una manifestación especial de la creencia en la
dignidad del
individuo que los filósofos y los políticos habían
predicado recientemente al
mundo. (33) Los
románticos sabían que su
misión era
crear e iluminar con su creación todo el mundo consciente y
sentimental del
hombre; dirigir su imaginación hacia la realidad que late
más allá de las cosas
familiares; elevar al hombre sobre la rutina mortal de la costumbre,
para
darle conciencia de las distancias
inconmensurables y las profundidades insondables, haciéndole ver
que la mera
razón no basta y que es necesaria la intuición de la
inspiración. Tenían una
visión del hombre y de la poesía más amplia que la
adoptada por sus racionales
y sosegado predecesores del siglo XVIII, porque creían que lo
importante
era la naturaleza entera del hombre y a
ésta dirigían su esfuerzo y su llamamiento. (34) Shelley,
Percy.
Defensa
de la poesía. Península. Barcelona, 1986. Introducción
de José Vielma: Diversos
fogonazos de una artillería fantasmal, huidiza –enfermedad,
melancolía, locura-
destroezan las tenues filas de su espíritu, y desde entonces, la
expresión
“romántico” pasa a formar parte no ya de la denominación
acomodaticia de un
período histórico, artístico o literario sino de
una forma de “estar” en el
mundo, de una actitud particular hacia el entorno definida por la
pasión, la
subjetividad y una rebelión que bien sabe del hedonismo tanto
como de la
tragedia; del temor que retrocede y del deseo que aniquila. (7) En
suma, la Poesía transgrede su
condición
de género poético para ser forma de vida, mecanismo
lucido de liberación, vía
de acceso al placer, embellecimiento paulatino del mundo, y el poeta,
lejos de
ser un mero “profesional de la palabra” es la encarnación
divina, la
personificación de unas fuerzas ancestrales, presentes y
dormidas en todo
corazón humano, las cuales en ocasiones se dejan moldear por el
trabajo
poético, experto sintonizador, arpa cadenciosa, cuando el
lenguaje es llama, no
espejo. (16) Shelley: Un
poema es la imagen total de la vida expresada en su eterna verdad. Y
esta es la
diferencia entre la historia y un poema: una historia es un
catálogo de hechos
sueltos, que no tienen más conexión que el tiempo, el
lugar, las
circunstancias, las causas y los efectos. Un poema es la
creación de acciones,
sujetas a las formas inmutables de la naturaleza humana, tales como
existen en
la mente del Creador, imagen de todas las demás mentes. (32)
---------------------------------------------- WORDSWORTH
WILLIAM. PREFACIO DE LYRICAL BALLADS
(1802) (fragmento)
(…) El principal objetivo que me
propuse lograr con estos poemas fue seleccionar incidentes y
situaciones de la
vida diaria y narrarlos, o describirlos, desde el principio hasta el
fin, hasta
donde fuese posible, a través de un lenguaje que fuese utilizado
realmente por
el hombre y. al mismo tiempo, proyectar sobre esos poemas un cierto
colorido de
imaginación mediante el cual las cosas comunes fueran concebidas en una forma poco común.
Además
de esto y, de manera especial, convertir esos incidentes y situaciones
en algo
interesante, hasta descubrir en ellos, de una manera auténtica
pero sin
ostentación, las leyes fundamentales de la naturaleza, sobre
todo en lo que
respecta a la manera como asociamos las
ideas cuando nos embarga el entusiasmo.; En general, se
prefirió la
vida modesta y rústica, ya que en tales condiciones, las
pasiones naturales del
alma encuentran terreno abonado para alcanzar madurez, se reprimen
menos y
hablan un lenguaje más sencillo y enfático. En tales
condiciones de vida,
además, nuestros sentimientos más elementales coexisten
en un estado de mayor
simplicidad y en consecuencia, pueden contemplarse más
acuciosamente y
comunicarse con más fuerza; porque las costumbres de la vida
rural germinan en
esos sencillos sentimientos y, además, a causa de la
lógica naturaleza de las
ocupaciones rurales se comprenden más fácilmente, son
más duraderas y. por
último, porque en tales condiciones las pasiones de los
hombres se unen a las
formas bellas y permanentes de la naturaleza. El lenguaje de estos
hombres ha
sido adoptado también (sin duda alguna, purificado de lo que
aparentemente son
sus verdaderos defectos y de todo aquello que pudiera causar profundo y
racional disgusto y repugnancia), puesto que esos hombres se comunican
a cada
momento con los objetos de los cuales se deriva originalmente la mejor
parte
del lenguaje y porque, a causa de su posición
en la sociedad y la igualdad y estrechez
de su círculo de
relaciones, al no estar influenciados por la vanidad social, esos
hombres manifiestan sus
sentimientos e ideas a
través de simples expresiones, sin
rebuscamientos. En consecuencia, éste lenguaje que brota de la repetición de hábitos y de
sentimientos
normales, es un lenguaje más permanente y mucho más
filosófico que aquél que a
menudo utilizan los poetas, quienes piensan que en la medida en que
dejen de
compartir el dolor de los hombres, se honran a sí mismos y
honran a sus obras,
y dan rienda suelta a formas
de
expresión de su propia cosecha, arbitrarias y caprichosas, para
alimentar
gustos y apetitos veleidosos. No puedo, sin embargo, permanecer
insensible al clamor actual ante la
trivialidad y mediocridad del lenguaje y pensamiento que algunos
contemporáneos
míos exhiben de vez en cuando en sus composiciones
métricas, y reconozco que
este defecto, si es que existe, deshonra más a la propia
personalidad del
escritor que el falso refinamiento o la innovación arbitraria,
aunque debo a la
vez sostener que la suma de sus consecuencias es mucho menos peligrosa.
De los
versos de poemas de estos volúmenes se desprende que existe
entre ellos, por lo
menos, una diferencia y que cada uno tiene un noble propósito.
Si yerro al emitir esta opinión, que
siempre empecé al escribir con un propósito distinto de
concepción formal,
pero, creo que mis hábitos de meditación han formado mis
sentimientos en una
manera en la cual mis descripciones de los objetos que excitan
fuertemente aquellos
sentimientos, se encuentran portando un
propósito. Si en esa opinión estoy
equivocado, entonces no tengo
derecho a que se me llame poeta, puesto que todo lo bueno en
poesía fluye
espontáneamente de la intensidad de los sentimientos. Pero
aunque esto sea
cierto, los poemas a los cuales pueda atribuírsele algún
valor, fueron creados,
no acerca de una variedad de temas, sino por un hombre quien
además de estar
poseído por algo más que sensibilidad orgánica,
había reflexionado larga y
profundamente. Puesto que nuestros pensamientos modifican y rigen la
afluencia
continua de nuestros sentimientos y son ellos sin duda los
representantes de
todo nuestro sentir en el pasado, y como al contemplar la
relación entre estos
representantes comunes descubrimos lo que es verdaderamente
importante para
los hombres, así, a través de la repetición y
continuidad de ese acto, nuestros
sentimientos se enlazan con los temas importantes, hasta que
finalmente, si es
que poseemos en principio mucha sensibilidad, se crean hábitos
de pensamiento;
y al obedecer ciega y mecánicamente a sus impulsos,
describimos objetos y
expresamos sentimientos de tal naturaleza y tan relacionados entre
sí, que el
entendimiento del ser, al cual nos dirigimos -si éste se
encuentra en condiciones
normales para hacer asociaciones-, necesariamente tiene que iluminarse
en
cierta forma y renovarse sus sentimientos. He afirmado que cada uno de estos
poemas tiene un propósito;
igualmente he explicado al lector cuán fundamental es ilustrar
la forma en que
se enlazan nuestros sentimientos y nuestras ideas cuando nos embarga el
entusiasmo. Aunque, si lo expresamos en lenguaje más apropiado,
el propósito es
seguir los flujos y reflujos de la mente cuando ésta se ve
sacudida por los
grandes y simples sentimientos de nuestra naturaleza. He procurado por
varios
medios lograr este objetivo en estos breves ensayos, descubriendo la
pasión
maternal a través de muchas de sus emociones más sutiles,
como en los poemas
del Idiot Boy
y de Mad Mother, acompañando
la última batalla de un ser humano frente a la cercanía
de la muerte,
penetrando solitario en la vida y la sociedad, como en el poema Forsaken Indian; mostrando,
al igual que en las estrofas tituladas We
Are Seven, la perplejidad y obscuridad que
acompaña en nuestra
infancia el concepto que tenemos de la muerte, o mejor, nuestra total
incapacidad para admitir ese concepto; o también, haciendo una
demostración de
la intensidad del cariño fraternal, o, hablando más
filosóficamente, del apego
moral cuando se asocia desde temprana edad con las cosas especiales y
hermosas
de la naturaleza, como en The
Brothers; o también, al igual que en The
Incident, de Simón Lee, colocando al lector en
tal forma que obtenga de las sensaciones comunes de la moral una
impresión diferente
y más saludable de la que estamos acostumbrados a recibir. (…)Dado que la mente humana es
capaz de recibir estímulos sin que le
sean administradas grandes cantidades de poderosos estimulantes; y debe
percibir muy débilmente su belleza y dignidad, aquél que
no sepa esto y que,
además, desconozca que un ser está por encima de otro en
la medida en que posee
esta habilidad Es por ello que me ha parecido que, intentar crear o
desarrollar
esta habilidad es uno de los mayores servicios que un escritor puede
aportar en
cualquier época, pero este servicio, excelente en todo momento,
lo es en
especial en el momento actual. Pues, innumerables causas, desconocidas
en
épocas anteriores actúan en el presente como una sola
fuerza para embotar los
perceptivos poderes de la mente y la incapacitan para realizar
cualquier
esfuerzo voluntario, hasta reducirla a un estado de sopor. De
éstas, las causas
de mayor impacto han sido los grandes acontecimientos nacionales que se
producen día a día y la creciente aglomeración de
personas en la ciudad, en
donde la uniformidad de sus ocupaciones genera un apetito insaciable de
incidentes extraordinarios, el cual satisface cada hora la
rápida comunicación
de información. (…) El lector descubrirá
que en estos volúmenes aparecen muy raramente
personificaciones de ideas abstractas y que, espero, han sido
totalmente
rechazadas como un mecanismo ordinario para realzar el estilo y
elevarlo por
encima de la prosa. Me he hecho el propósito de imitar y, en lo
posible, de
adoptar el verdadero lenguaje de los hombres; y ciertamente, este tipo
de
personificaciones no forma parte natural ni normal de ese lenguaje. Sin
duda
constituye una figura retórica que ocasionalmente es incitada
por la pasión, y
como tal la he empleado; pero he procurado absolutamente rechazarla
como un
artificio mecánico de estilo, o como lenguaje familiar de
algunos escritores
quienes parecen pretender imponerla en la métrica He querido
dejar a mis
lectores en compañía de la naturaleza humana, convencido
que así lograía
despertar su interés. No obstante, estoy perfectamente
consciente del hecho de
que a otros escritores que siguen un rumbo diferente puedan igualmente
interesarlos. No me opongo a sus derechos, sólo deseo tener
preferencia por un
derecho propio. También encontrarán en estos
volúmenes muy poco de lo que
comúnmente se denomina dicción poética. Evitarla
me ha costado un gran
esfuerzo, el mismo que otros realizan de ordinario para su
creación, lo cual he
hecho por la razón ya expuesta, es decir, aproximar mi lenguaje
al lenguaje de
los hombres, porque el placer que me he propuesto comunicar es de
género
diferente al que muchas personas suponen sea el objetivo real de la
poesía. No
sé como pueda ofrecer a mis lectores, sin que se me acuse de ser
especifico, una
noción más exacta del estilo en el cual yo
desearía que estuviesen escritos
estos poemas, como no sea informándoles que he tratado en todo
momento de fijar
mi atención en el tema; por ello espero que, en estos poemas, el
grado de
falsedad en la descripción sea mínimo, y que mis ideas
estén expresadas en un
lenguaje cónsono con su respectiva importancia Algo debo de
haber adquirido a
través de esta práctica, ya que ésta fomenta un
atributo de toda buena poesía,
es decir, la claridad de sentido. Pero también me ha aislado
necesariamente de
una gran cantidad de frases y figuras retóricas que durante
mucho tiempo han
sido consideradas como una herencia común de los poetas, de
padres a hijos.
También he creído conveniente limitarme aún
más y abstenerme de utilizar muchas
expresiones, muy apropiadas y hermosas por sí mismas pero que
han sido
repetidas por poetas mediocres con insensatez, hasta llegar a
asociarlas con
tales sentimientos de indignación que es casi imposible dominar
mediante el
arte de la asociación. Si en un poema hubiese una serie
de líneas -o aunque fuese una sola-en
la cual el lenguaje, aun cuando estuviese dispuesto en forma natural y
estrictamente de acuerdo a las leyes de la métrica, no difiriese
del lenguaje
de la prosa, existiría una clase numerosa de críticos
quienes, al tropezar con
estos prosaísmos, como ellos los denominan, pensarían que
han hecho un
descubrimiento sensacional, y gozarían del poeta como si
éste fuese ignorante
en su propia profesión. Ahora bien, estas personas establecen
una norma crítica
que el lector termina por rechazar totalmente, si es que quiere
disfrutar esas
obras. Con lo cual es muy fácil demostrarle, que no sólo
el lenguaje de una
gran parte de todo buen poema, incluso el más sublime, no tiene
necesariamente
que diferenciarse en absoluto -salvo en lo que respecta a la
métrica- del
lenguaje de la buena prosa, sino que del mismo modo se observará
cómo algunos
de los trozos más interesantes de los mejores poemas utilizan
estrictamente el
lenguaje de prosa, de prosa bien escrita. La veracidad de esta
aseveración
podría ser demostrada a través de innumerables pasajes de
casi todos los
escritos poéticos, hasta del propio Milton. (…) He manifestado previamente
que una buena parte del lenguaje de
todo buen poema puede no diferenciarse en absoluto del lenguaje de la
buena prosa Diré aún
más: no dudo que pueda afirmarse con entera
seguridad que no existe, ni puede existir, una diferencia fundamental
entre el
lenguaje de prosa y la composición métrica. Nos encanta
buscar el parecido
entre la poesía y la pintura y, de hecho, decimos que
están emparentadas. Pero,
¿adonde vamos a encontrar lazos lo suficientemente fuertes
que tipifiquen la
afinidad entre la composición métrica y la prosa? Ambas
se expresan a través de
los mismos órganos y se dirigen a los mismos órganos.
Puede decirse que los
cuerpos de ambos están recubiertos de una misma sustancia, sus
sentimientos
emparentados, casi idénticos, y sin que siquiera exista entre
ellos un grado de
diferencia; la poesía no derrama lágrimas como "llanto de
los
ángeles"(Milton, Paraíso perdido)
pero sí de lágrimas
naturales y humanas. La poesía no puede vanagloriarse de un icor
celestial que
diferencie su sustancia vital de la prosa: a través de las venas
de ambas
circula la misma sangre humana. Siguiendo con el tema, entonces,
en líneas generales, mi pregunta es
¿qué se entiende por la palabra "poeta"?
¿Qué es un poeta? ¿A quién
se dirige un poeta? ¿Y que tipo de lenguaje debemos esperar de
él? Un poeta es
un hombre que habla a otros hombres; es cierto, un hombre dotado de una
aguda
sensibilidad, de un mayor entusiasmo y una mayor ternura, que posee un
mayor
conocimiento de la naturaleza humana y un alma más comprensiva
que la que se
supone poseen los mortales comunes; un hombre satisfecho de sus propias
pasiones y deseos, que se regocija, más que otros hombres, del
espíritu de vida
que vive en él, que / se deleita al contemplar los deseos y
pasiones similares
que se manifiestan en los tejemanejes del universo y que, por lo
general, se siente
impulsado a crearlos donde no los halla A estas cualidades, el poeta ha
añadido
una inclinación: la de sentirse más afectado que los
demás hombres por las
cosas ausentes como si éstas estuviesen presentes, una habilidad
ésta para
conjurar pasiones, sin duda alguna totalmente diferentes de las
pasiones
provocadas por los hechos reales, aunque no obstante, más
parecidas a las
pasiones provocadas por hechos reales que a cualquier cosa que los
demás
hombres estén habituados a sentir dentro de sí,
simplemente a través de los
movimientos de sus propios sentimientos (especialmente en aquellas
partes de
la compasión común que son agradables y encantadoras); de
donde, y a través de
la experiencia, el poeta ha adquirido una mayor soltura y fuerza para
expresar
lo que piensa y siente, especialmente aquellos pensamientos y
sentimientos que
despiertan en él sin que haya una emoción inmediata
externa, por voluntad
propia o proveniente de la estructura de su misma mente. Sin embargo, cualquiera sea la
parte de esta facultad que nosotros
imaginamos posee incluso el más grande de los poetas, no puede
existir una duda
acerca del hecho de que el lenguaje que aquélla le sugiere no
debe parecerse ni
lejanamente, en vigor o en verdad, al que expresan los hombres en la
vida real;
presionado justamente por esas pasiones, el poeta en sí mismo va
creando, o
creyendo crear, ciertas sombras de esas pasiones. Aun cuando uno
quisiese
abrigar un concepto elevado de la personalidad de un poeta, es obvio
que,
mientras éste describa e imite las pasiones, su posición
es totalmente
esclavizante y mecánica si se compara con la libertad y fuerza
de acciones y
sufrimientos reales y considerables. De modo que el poeta
deseará transferir
sus sentimientos cercanos a los sentimientos de las personas cuyos
sentimientos él describe, más aún, tal vez durante
breves períodos de tiempo,
se deje embargar por una total desilusión e incluso, confundir e
identificar
sus propios sentimientos con los de ellos; modificando sólo el
lenguaje, quede
esta forma le es sugerido, tomando en cuenta lo que él describe
como un
propósito especifico, el de proporcionar placer. Luego, en este
punto, aplicará
el principio en el cual he insistido tanto, esto es, la
selección: dependerá de
ésta para eliminar lo que de otra forma sería doloroso o
repulsivo en la
pasión. Sentirá que no hace falta ataviar ni exaltar la
naturaleza y, mientras
aplique con más fuerza este principio, más profunda
será su fe, de forma tal
que no habrá palabras existentes que sugieran su fantasía
o su imaginación y
que puedan compararse con aquéllas que emanan de la realidad y
la verdad. A los que no se oponen al
carácter universal de estas observaciones
puede decírseles, sin embargo, que ya que el poeta se ve
imposibilitado de
producir para todas las ocasiones un lenguaje que se ajuste
perfectamente a la
pasión, como el lenguaje que la pasión misma inspira,
sería bueno que se
colocara en la situación de un traductor, el cual se considera
justificado
cuando reemplaza excelencias que son inalcanzables para él por
otras de
distinta clase, y ocasionalmente se esfuerza en superar el original
para hacer
las correcciones que él considera debe proponer para sobrepasar
su original con
el objeto de subsanar la inferioridad general a la cual está
sometido. Pero hacer
esto seria propiciar ociosidad y cobarde desesperación.
Además, es el lenguaje
de los hombres que hablan de aquello que no comprenden, como hablan de
poesía
cual tema de diversión y pasatiempo, que conversan con nosotros
acerca de su
gusto por la poesía en el mismo tono de gravedad en la cual la
expresan, como
si se tratase de algo indiferente, como el gusto por el baile en la
cuerda
floja, el (vino) Frontiniac o el
jerez. Aristóteles, según tengo entendido, dijo que
la poesía de todos los géneros literarios, es el
más filosófico, y es cierto:
su objetivo es la verdad, no individual ni local, sino general y
funcional: que
no está sometida al testimonio
externo
sino que se mantiene viva en el corazón I por la pasión;
una verdad que es su
propio testimonio, que da fuerza y divinidad
al tribunal al cual apela y recibe éstos
de ese mismo
tribunal. Poesía es la imagen del hombre y la naturaleza. Los
obstáculos que se
encuentran en el camino de la fidelidad del biógrafo y del
historiador y de su
consecuente utilidad, son infinitamente más que los que ha de
encontrar el
poeta que tiene un suficiente conocimiento de la dignidad de su arte.
El poeta
escribe teniendo sólo una limitación, esto es, la
necesidad de proporcionar un
placer inmediato a un ser humano, poseedor de esa información
que puede
esperarse de él, no como abogado, médico, marinero,
astrónomo o filósofo por
naturaleza, sino como hombre. Salvo esta única
limitación, no hay objeto alguno
interpuesto entre el poeta y la imagen de las cosas; entre ésta
y el biógrafo y
el historiador hay miles. Ni tampoco permitamos que esta
urgente necesidad de producir placer sea considerada como una
degradación del
arte del poeta. Es todo lo contrario. Es un reconocimiento de la
belleza del
universo; es el reconocimiento más sincero porque es indirecto,
no formal; es
una tarea liviana y fácil para el que observa el mundo con
espíritu de amor.
Aún más, es un homenaje que se rinde a la dignidad innata
y sin adornos del
hombre, al grandioso principio elemental del placer, mediante el cual,
aquél
conoce y siente, vive y se mueve. No sentimos compasión sino por
lo que se
propaga con placer: que no se me malinterprete; pero, dondequiera que
sentimos
compasión con dolor, veremos que la compasión ha sido
producida y continuada por
una combinación sutil con el placer. No tenemos conocimiento, es
decir, no
hemos extraído principios generales de la observación de
hechos específicos,
sino lo que ha sido creado por el placer, y que existe en nosotros
sólo por el
placer mismo. El hombre de ciencia, el químico y el
matemático, a pesar de las
dificultades y disgustos que hayan tenido que vencer, saben esto y
así lo
perciben. No importa cuan dolorosos puedan ser los objetos con los que
esté
relacionado el conocimiento del anatomista, él siente que en su
conocimiento
hay placer y donde no sienta placer no poseerá conocimiento.
Luego ¿qué hace
entonces el poeta? Piensa que el hombre y los objetos que lo rodean
actúan y
vuelven a actuar entre sí hasta producir una complejidad
infinita de dolor y
placer, piensa en el hombre con su propia naturaleza y en su vida
ordinaria,
contemplando ésta con una cierta cantidad de conocimientos
prácticos, con
ciertas convicciones, intuiciones y deducciones, las cuales, por
costumbre,
adquieren el carácter de intuiciones; piensa en él como
si contemplara esta
compleja escena de ideas y sensaciones, encontrando por doquier objetos
que de
inmediato suscitan en él sentimiento de compasión que,
por exigencias de su
naturaleza, vienen acompañados de un excesivo gozo. Es a este conocimiento que todos
los hombres llevan consigo y a estos
sentimientos de compasión -con los cuales, sin otra disciplina
que no sea
nuestra vida cotidiana, estamos capacitados para deleitarnos- que el
poeta
dirige fundamentalmente su atención. Considera que el hombre y
la naturaleza,
fundamentalmente, se adaptan mutuamente, y que la mente del hombre es
el espejo
natural de las cualidades más bellas e interesantes de la
naturaleza! Y es así
como el poeta, impulsado por este
sentimiento de placer que lo acompaña a lo largo de todos sus
estudios,
conversa con la naturaleza y, en general, con las emociones
relacionadas con
aquellas que, a través del esfuerzo y el tiempo, el hombre de
ciencia ha
cultivado en sí mismo, conversando con aquellas partes
especificas de la
naturaleza que son objeto de sus estudios. El conocimiento de ambos,
poeta y
hombre de ciencia, es placen sin embargo, el conocimiento del uno se
adhiere a
nosotros como una parte necesaria de nuestra existencia, de nuestra
herencia natural
e inalienable; el otro, es una adquisición personal e
individual, lenta en
llegar, que nos vincula por medio de una compasión directa poco
habitual con
nuestros semejantes. El hombre de ciencia busca la verdad como a un
benefactor
lejano y desconocido, acariciándola y amándola en su
soledad; el poeta,
cantando una canción en la cual se le unen todos los seres
humanos, se regocija
en presencia de la verdad como nuestra amiga visible y compañera
perenne. La
poesía es el aliento y la fuerza superior de todo conocimiento;
es la expresión
apasionada que refleja la superficie de toda ciencia. Puede decirse
enfáticamente del poeta, como ha dicho Shakespeare del hombre,
"que él
mira antes y después". El es la roca de salvación de la
naturaleza humana,
defensor y conservador, llevando por doquier unión y amor. A
pesar de las
diferencias de suelo y clima, de lengua y educación, de leyes y
costumbres, a
pesar de las cosas que silenciosamente han perdido el juicio y de las
cosas
destruidas violentamente, el poeta une a través de la
pasión y el conocimiento
el vasto imperio de la sociedad humana, tal y como se encuentra
extendido por
toda la tierra y en todas las épocas. Los objetos del
pensamiento del poeta se
encuentran por doquier, aunque los ojos y sentidos del hombre, es
cierto, son
sus guías preferidas; pero aún así, irá
dondequiera que él pueda encontrar un
ambiente propicio para la sensación en el cual pueda mover sus
alas. La poesía
es el primero y el último de todos
los
conocimientos, es inmortal, al igual que el corazón del hombre.
Si el esfuerzo
del hombre y la ciencia originan en algún momento una
revolución material, directa o
indirecta de nuestra condición y de
las impresiones que normalmente recibimos, el poeta en ese caso no
dormirá ni
más ni menos que ahora, sino que estará dispuesto a
seguir los pasos del
científico, no sólo en los efectos indirectos generales,
sino que permanecerá a
su lado, transmitiendo sensaciones a los objetos de la ciencia misma.
Los
hallazgos más lejanos del químico, del botánico o
del minerólogo serán objeto
apropiado del arte del poeta, al igual que cualquier otro objeto en el
cual él
pueda emplear el arte, siempre y cuando llegue el momento en el cual
estemos
familiarizados con estas cosas, y que las relaciones, según las
cuales estas
cosas son contempladas por los seguidores de las ciencias respectivas,
se
tornen manifiesta y palpablemente materiales para nosotros, como seres
que
gozamos y sufrimos. Si alguna vez llegara el momento en el cual lo que
ahora se
llama ciencia, y con la cual los hombres estuviesen así
familiarizados
estuviera lista por así decirlo para tomar la forma de la
naturaleza humana, el
poeta prestan a su alma divina para ayudar a la transfiguración,
alegrándose
por el ser así creado, como si fuese un legítimo
habitante muy querido de la
morada del hombre. Así pues, no debe pensarse que alguien que
posea ese sublime
concepto de la poesía que yo he intentado transmitir, irrumpe en
la santidad y
verdad de sus impresiones a través de ornamentos temporales y
accidentales, y
procure, mediante el arte, despertar la admiración de sí
mismo, necesidad ésta
que depende, manifiestamente, de la supuesta mediocridad de su tema. Lo que he afirmado hasta ahora
afecta a la poesía en general, pero
principalmente a esas partes de la composición en las que el
poeta habla a
través de los labios de sus personajes; y sobre este particular,
esto parece
ser de tanto peso que terminaré diciendo que existen pocas
personas con sentido
común que no permiten que las partes dramáticas de una
composición tenga
defectos, en la misma medida en que éstas se aparten del
verdadero lenguaje de
la naturaleza y estén matizadas por una dicción propia
del poeta, bien sea
porque le son peculiares como poeta individual que es, o simplemente
porque son
propias de los poetas en general, de un grupo de hombres que partiendo
del
hecho de que sus composiciones son métricas, se espera que
empleen un lenguaje
específico. No es entonces, en las partes
dramáticas de la composición que
nosotros buscamos esta diferencia de lenguaje, pero aun así,
podría ser
conveniente y necesario hacerlo cuando el poeta nos habla a
través de su propia
persona y personalidad A lo cual respondo remitiendo a mis lectores a
la
descripción que ya he dado de un poeta. Entre las cualidades que
he enumerado
como las principales que tienden a formar un poeta, no hay nada que
implique
que éste sea diferente de los demás hombres, en
género, sino sólo en calidad.
La totalidad de lo que aquí he dicho es que el poeta se
distingue de los demás
hombres, fundamentalmente por una mayor rapidez para pensar y sentir
sin tener
una causa externa de emoción inmediata, y una fuerza mayor para
expresar esos
pensamientos y sentimientos que se producen en él de esta
manera. Pero, estas
pasiones, pensamientos y sensaciones son las pasiones, pensamientos y
sensaciones generales de los hombres. ¿Y con qué se
relacionan éstas? Sin duda
alguna con nuestros sentimientos morales y sensaciones animales, y con
las
causas que los estimulan, con el funcionamiento de los elementos y las
apariencias del universo visible; con la tormenta y el sol radiante,
con el
cambio de las estaciones, con el frío y el calor, con la
pérdida de los amigos
y los familiares, con las injurias y resentimientos, la gratitud y la
esperanza, con el temor y el dolor. Estas y otras, son las sensaciones
que
describe el poeta, puesto que son las sensaciones de los demás
hombres y los
objetos que a ellos interesan. El poeta piensa y siente, sumergido en
las
pasiones de los hombres. ¿Cómo puede entonces su lenguaje
diferir en absoluto
materialmente del lenguaje de todas las demás personas que
sienten vividamente
y ven con claridad? Podría comprobarse que eso es
imposible. Pero,
suponiendo que no fuese éste el caso, al poeta podría
entonces permitirse que
emplease un lenguaje específico al expresar sus sentimientos
para su propia
satisfacción, o la de las personas como él. Pero los
poetas no escriben sólo
para los poetas, sino para los hombres. Por tanto, a menos que nosotros
seamos
defensores de esa admiración que depende de la ignorancia y de
ese placer que
surge al escuchar lo que no comprendemos, el poeta debe descender de
esta
supuesta altura y, a fin de despertar una compasión racional,
debe expresarse
igual que los demás. He afirmado que la poesía
es el
desbordamiento espontáneo de intensos sentimientos; se origina
de la emoción
recordada en la quietud; la emoción se contempla hasta que, por
una especie de
reacción, la quietud desaparece gradualmente y una
emoción, similar a la que
fue antes el objeto de contemplación, se produce gradualmente y,
de hecho,
existe en realidad en la mente. En este estado de ánimo comienza
generalmente
la composición brillante y continúa en un estado de
ánimo similar, pero la
emoción producida por diversas causas, cualquiera que sea la
clase y el grado,
es valorada según los diferentes placeres, de forma tal que al
describir las
pasiones que son descritas voluntariamente, cualesquiera que
éstas sean, la
mente estará en general en un estado de gozo. Ahora bien, si la
naturaleza
fuese así de prudente en mantener en un estado de gozo, a un ser
utilizado de
esta forma, el poeta debería sacarle provecho a la
lección que le es ofrecida,
y en especial, tener cuidado de que las pasiones que él
comunique a sus
lectores, no importa que clase de pasiones sean, si es que el lector es
de
mente sana y vigorosa, deberían venir siempre acompañadas
de extremo placer.
Ahora bien, la música del armonioso lenguaje métrico, el
sentido de la
dificultad superada y la ciega asociación de placer que ha sido
percibida
previamente en obras de rima o métrica de la misma o de una
construcción
similar, la percepción incomprensible del lenguaje renovada
perennemente, de
gran semejanza al de la vida real, y sin embargo, tan diferente en el
aspecto
de la métrica, todo ello, crea imperceptiblemente una
compleja sensación de
deleite, cuyo uso es de suma importancia para suavizar el sentimiento
doloroso
que se halla siempre entremezclado con las vigorosas descripciones de
las más
profundas pasiones. Este efecto se produce siempre en la poesía
patética y
apasionada; mientras que, en composiciones más ligeras, la
soltura y gracia con
las cuales el poeta maneja sus piezas son manifiestamente, por
sí solas, fuente
importante de la satisfacción del lector. Tal vez debería
incluir todo aquello
que sea necesario decir sobre este tema y afirmar lo que pocas
personas
negarían, y es que, entre dos descripciones, bien sea
descripciones de
pasiones, costumbres o personajes, ambas igualmente bien logradas, la
una en
prosa y la otra en verso, el verso será leído un centenar
de veces, mientras
que la prosa apenas una.
------------------------- LAS RAÍCES DEL ROMANTICISMO BERLIN
ISAIAH. Taurus. España, 2000 Datos
biográficos del autor: Sir Isaiah Berlin (1909-1997)
nació en
Riga, capital de Letonia. Cuando tenía seis años su
familia se trasladó a
Rusia. En 1921 su familia se trasladó a Inglaterra donde se
radica
definitivamente. EL
ROMANTICISMO: EN BUSCA DE UNA
DEFINICIÓN Podría esperarse que
comenzara, o que intentara comenzar, con alguna definición del
romanticismo, o
al menos, con alguna generalización que aclarara qué
entiendo por éste. Pero
no pretendo entrar en tal trampa. Ya el sabio y eminente profesor
Northrop Frye
señala que cuando alguien se embarca en una
generalización sobre el tema, aun
en algo tan inocuo como decir, por ejemplo, que nació entre
los poetas
ingleses una actitud nueva ante la naturaleza —digamos, por ejemplo, en
Wordsworth y Coleridge por oposición a Racine y Pope—, no
faltará quien
presente evidencia contraria basándose en los escritos de
Hormero o Kalidhasa,
en las epopeyas árabes preislámicas, en la poesía
española medieval y,
finalmente, en los propios Racine y Pope. Por esta razón, no
pretendo
generalizar sino expresar de algún otro modo lo que concibo como
romanticismo. La literatura sobre el
romanticismo es más abundante que el romanticismo mismo, y la
literatura
encargada de definir de qué se ocupa esta literatura es,
por su parte, verdaderamente
voluminosa. Existe una especie de pirámide invertida. Se
trata de un tema
peligroso y confuso en el que muchos han perdido, no diría su
sano juicio,
aunque sí su propio sentido de dirección. Esta
situación es comparable a esa
caverna oscura descrita por Virgilio, donde todas las pisadas iban en
una única
dirección; o a la caverna de Polifemo, donde aquellos que
allí se internaban
parecían no emerger nunca. Luego me embarco en este tema con
algo de temor. La importancia del romanticismo
se debe a que constituye el mayor
movimiento reciente destinado a transformar la vida y el pensamiento
del mundo
occidental. Lo considero el cambio puntual ocurrido en la conciencia de
Occidente en el curso de los siglos XIX y XX de más envergadura
y pienso que
todos los otros que tuvieron lugar durante ese periodo parecen, en
comparación,
menos importantes y estar, de todas maneras, profundamente
influenciados por
éste. La historia, no sólo del
pensamiento, sino de la conciencia, la
opinión y también de la acción; la historia de la
moral, la política y la
estética es en gran medida una historia de modelos dominantes.
Cuando
analizamos una civilización en particular descubrimos que
sus escritos más
característicos, y sus otros productos culturales, reflejan un
patrón de vida
específico que rige a los responsables de dichos escritos,
pinturas o
producciones musicales particulares. Comprendemos, entonces, que
para
identificar una civilización, para concebir el tipo de
civilización que es, y
para entender el mundo en el que pensaron, sintieron y actuaron
aquellos
hombres, es importante intentar, en la medida de lo posible,
aislar ese patrón
dominante por el que se rige dicha cultura. Consideremos, por ejemplo,
la
filosofía o la literatura griega de la era clásica. Si
analizamos la filosofía
de Platón, por ejemplo, descubrimos que el autor se ve
dominado por un modelo
de pensamiento geométrico o matemático. Vemos
claramente que su línea de
pensamiento está condicionada por la noción de que
existen verdades
axiomáticas, cristalinas e inquebrantables de las que es
posible, gracias a una
lógica severa, deducir ciertas conclusiones absolutamente
infalibles. Resulta
evidente que es posible alcanzar este tipo de saber absoluto por un
método
especial, recomendado por él; que existe un conocimiento
absoluto del mundo, y
que de poder acceder a él —del que la geometría, es
decir, la matemática en
general, es su expresión más cercana, su paradigma
más perfecto—, podríamos
organizar nuestras vidas en función de este saber, de estas
verdades, de una
vez y para siempre, de modo estático y sin necesitar cambio
futuro. Así, podría
esperarse que todo sufrí-miento, toda duda, toda ignorancia,
toda forma de
vicio o locura humana desaparecieran de la tierra. La noción de que hay en
algún lugar una visión perfecta, y de que
solamente se necesita para alcanzar dicha verdad cierto tipo de
disciplina
severa, o cierto tipo de método análogo, de
algún modo, a las frías y aisladas
verdades matemáticas, afecta a una gran cantidad de otros
pensadores del
periodo posplatónico. Sin duda, afecta al Renacimiento, que
sostenía ideas
similares; a pensadores como Espinosa; a pensadores del siglo XVIII y XIX también, quienes creían posible llegar a
algún tipo
de conocimiento, que aunque no absoluto, fuera de todas maneras
casi absoluto,
y arreglar, gracias a éste, el mundo, creando un orden racional
en el que la
tragedia, el vicio y la estupidez —causantes de tanta
destrucción en el pasado—
pudieran ser finalmente evitadas gracias al uso de
información cuidadosamente
adquirida y a la aplicación de una razón
universalmente inteligible. Me he referido a un tipo de
modelo ofreciéndolo, simplemente, a modo
de ejemplo. Estos modelos comienzan invariablemente por liberar a
la gente del
error, de la confusión, de alguna realidad ininteligible que la
gente intenta
explicarse gracias a ellos. Casi invariablemente, sin embargo, ellos
terminan
por esclavizar a estas mismas personas, al no poder dar cuenta de la
experiencia en su totalidad. Los modelos se inician, entonces,
como
liberadores y terminan funcionando despóticamente. Analicemos otro ejemplo: una
cultura paralela durante un periodo
similar, la de la Biblia, la de los judíos. Encontraremos un
modelo dominante
completamente distinto, un conjunto de ideas diferentes que hubieran
sido
incomprensibles para los griegos. La noción en la que se origina
el judaísmo y
el cristianismo es, en gran medida, la de la vida en familia, de
las relaciones
entre padre e hijo, y tal vez también de las de miembros de
una tribu con
otra. Estas relaciones fundamentales por las que se explican la vida y
la
naturaleza —el amor de los hijos por el padre, la hermandad entre los
hombres,
el perdón, los mandatos de un superior dirigidos a un
inferior, el sentido del
deber, la transgresión, el pecado y su consecuente
necesidad de expiación—;
todo este complejo de cualidades, por el que se explicaría
la totalidad del
universo según los creadores de la Biblia, y también
según aquellos que en gran
medida se ven influenciados por ésta, habría sido
francamente incomprensible
para los griegos. Consideremos un salmo bien
conocido donde el salmista dice:
"Cuando Israel salió de Egipto [...] la mar lo vio y
huyó, retrocedió el
Jordán, los montes brincaron lo mismo que carneros, y las
colinas como corderillos",
y se le ordenó a la tierra: 'Tiembla [...] ante la faz del Dios
de Jacob".
Esto habría sido incomprensible para Platón o
Aristóteles, ya que la idea de un
mundo que responde personalmente a las órdenes del Señor,
la noción de que
todas las relaciones, tanto animadas como inanimadas, han de ser
interpretadas
bajo la forma de relaciones humanas, o lo que es lo mismo, entre
personalidades, en un caso, divinas, en otro humanas, constituye una
concepción
de lo divino y de su vínculo con la humanidad muy alejada de la
griega. De aquí
la ausencia entre los griegos de la noción de obligación,
la ausencia de una
noción de deber tan difícil de comprender por aquellos
que leen a los griegos
bajo una lente influenciada, en parte, por la tradición
judía. Permítaseme intentar
explicar
cuan extraños pueden ser los diferentes modelos, ya que esto es
importante para
trazar la historia de estas transformaciones de conciencia. Han
acontecido
considerables revoluciones en la perspectiva general de la humanidad,
que han
sido, a veces, difíciles de volver a localizar debido a que
las suprimimos
interpretándolas como algo familiar. Giambattista Vico —el
pensador italiano
que prosperó a principios del siglo XVIII, si puede acaso
atribuírsele
prosperidad a un pensador totalmente olvidado y abandonado en la
pobreza— ha
sido el primero, tal vez, en hacernos notar la extrañeza de las
culturas
antiguas. Éste señala, por ejemplo, que en la cita 'Jovis
omnia plena"
("Todo está lleno de Iovis"), terminación de un
hexámetro latino
perfectamente conocido, se dice algo no del todo comprensible para
nosotros.
Por un lado, Júpiter o Iovis es una gran divinidad barbuda que
lanza truenos y
rayos. Por otro lado, se dice que todo —omnia— está
"lleno de"
este ser barbudo; algo que no es inteligible. Vico señala
entonces, con
imaginación y sentido, que la visión de estos pueblos de
la antigüedad, tan
alejados de nosotros, debe haber sido muy diferente de la nuestra para
que
hayan sido capaces de concebir a su dios no sólo como gigante
barbudo
imperando sobre dioses y hombres, sino también como algo de lo
que la totalidad
de los cielos podría estar llena. Observemos un ejemplo más
familiar. Cuando Aristóteles en la Etica
a Nicómaco discute la cuestión de la amistad,
éste señala —de modo bastante
sorprendente para nosotros— que existen varios tipos de relaciones
amistosas.
Hay una amistad, por ejemplo, que consiste en una forma de locura
apasionada de
un ser humano por otro; y otra en relaciones de negocio, de comercio,
de compra
y venta. El hecho de que para Aristóteles no sea nada
extraño decir que existen
dos tipos de amigos, que hay gente cuya vida está
enteramente brindada al
amor, o lo que es lo mismo, cuyas emociones están
empeñadas en el amor, y por
otro lado, hay gente que vende zapatos a otra, y que ambas son especies
de un
mismo género, es algo a lo que nosotros, ya sea como resultado
de la cristiandad,
o del movimiento romántico, o de cualquier otra
índole, no podemos
acostumbrarnos con facilidad. Ofrezco estos ejemplos para
exponer, simplemente, que estas culturas
de la antigüedad son más extrañas de lo que
pensamos, y que han ocurrido
transformaciones mucho más profundas en la historia de la
conciencia humana
que las que podría ofrecer una lectura no crítica y
ordinaria de los clásicos.
Existen, desde ya, muchos otros ejemplos. El mundo puede concebirse
orgánicamente —como un árbol, en el que cada parte vive
para y a través de las
demás— o mecánicamente, tal vez como resultado de
algún modelo científico, en
el que las partes se relacionan externamente y en donde el Estado, o
cualquier
otra institución humana, es concebida como una máquina
destinada a promover la
felicidad o a prevenir que la gente se haga daño
mutuamente. Estas concepciones
de vida son muy diferentes, pertenecen a climas de opinión
divergentes y se ven
influenciadas por distintas consideraciones. Lo que sucede como regla general
es que algún tópico gana ascendencia
—digamos, por ejemplo, la física o la química— y,
como resultado de la enorme
influencia que ejerce sobre la imaginación de su
generación, se aplica también
a otros campos. Esto ha ocurrido con la sociología en el siglo
XIX y con la
psicología durante el nuestro. Mi tesis es que el
movimiento romántico ha sido
una transformación tan radical y I de tal calibre que nada ha
sido igual
después de éste. Es en esta ' afirmación en la que
deseo concentrarme. ¿Dónde tomó
impulso el movimiento romántico? Ciertamente, no ha sido
en Inglaterra aunque, sin duda, técnicamente nació
allí; esto es lo que dirán
todos los historiadores. De todos modos, no es allí donde se
presentó en su
forma más dramática. Surge aquí la pregunta:
¿cuando me refiero al romanticismo
estoy reseñando algo que ocurre históricamente, como
parezco sugerir, o es tal
vez un marco mental permanente no exclusivo ni monopolizado por una
época en
particular? Herbert Read y Kenneth Clark han tomado esta última
posición. Según
ellos, el romanticismo constituye un estado de conciencia permanente
que puede encontrarse
en cualquier lugar. Kenneth Clark lo localiza en algunas líneas
de Adriano;
Herbert Read nos provee de una gran cantidad de ejemplos. El
barón Seilliére,
que ha escrito abundantemente sobre el tema, cita a Platón,
a Plotino, al
novelista griego Heliodoro y a muchos otros autores que han sido,
según él,
escritores románticos. Pero yo no deseo entrar en esta
cuestión, aunque pueda
ser cierta. El tema que yo deseo tratar está confinado en el
tiempo. No
propongo ocuparme de una actitud humana permanente sino de una
transformación
particular ocurrida en el tiempo y que aún nos afecta hoy.
Quiero limitar mi
atención a lo ocurrido durante el segundo tercio del siglo XVIII
y que no tuvo
lugar en Inglaterra ni en Francia aunque sí, en gran parte, en
Alemania. La visión tradicional del
cambio histórico y de la historia en general
nos da cuenta de esto. Comenzamos con un elegante dix-huitiemé
francés, en el que todo
empieza siendo tranquilo y suave, obedeciéndose las reglas
en la vida y en el
arte, existe un avance general de la razón, progresa la
racionalidad, se retira
la Iglesia y la sinrazón cede a los ataques prodigados por los phibsophes
franceses.
Hay paz, hay calma, hay construcciones elegantes, se cree en la
aplicación de
la razón universal tanto en cuestiones humanas como en la
práctica artística,
en la moral, en la política, en la filosofía. Entonces,
se da una invasión
súbita y aparentemente inexplicable. Surge repentinamente una
erupción violenta
de la emoción, del entusiasmo. Las personas comienzan a
interesarse por los
edificios góticos, por la introspección. La gente se
vuelve súbitamente
neurótica y melancólica; comienza a admirar el arranque
inexplicable del
talento espontáneo. Hay una retirada general de aquel estado de
cosas vidrioso,
simétrico y elegante. Al mismo tiempo, ocurren
también otros cambios. Estalla
una gran revolución; hay descontento; se decapita al rey;
comienza el terror. No resulta del todo claro
qué tienen que ver estas dos revoluciones
entre sí. Cuando leemos la historia, tenemos la sensación
de que algo
catastrófico ocurrió hacia fines del siglo XVIII. Al
principio, las cosas
parecían desarrollarse de modo comparativamente tranquilo;
luego, ocurrió una
estrepitosa ruptura. Algunos le dan una buena acogida, otros la
denuncian.
Estos últimos suponen que ésta ha sido una edad elegante
y pacífica: aquellos
que no la vivieron, dirá Talleyrand, no conocieron el verdadero plaisir
de
vivre. Otros dicen que se trató de una edad artificial e
hipócrita, que la
revolución introdujo un ámbito de mayor justicia,
humanidad, libertad, de
mayor comprensión del hombre por el hombre. Haya sido del modo
que fuere, la
cuestión es la siguiente: ¿cuál es la
relación entre esta revolución romántica
—esta repentina entrada en los ámbitos del arte y la moral
de una actitud
nueva y turbulenta— y aquella que típicamente se conoce como la
Revolución
Francesa? ¿Fueron los que danzaron sobre las ruinas de la
Bastilla, aquellos
que decapitaron a Luís XVI, los
que se vieron
afectados por ese impetuoso culto al talento, por esa precipitada
invasión de
emocionalismo de la que se nos habla, o por ese repentino desorden y
turbulencia que inundó el mundo de Occidente? Aparentemente, no.
Está claro que
los principios bajo los que se llevó a cabo la Revolución
Francesa, fueron los
de la razón universal, del orden, de la justicia;
principios en absoluto
conectados con aquel sentido de unicidad, de profunda
introspección emocional,
de diferencia de las cosas, de disimilitudes más que de
similitudes, con los
que se asocia usualmente al movimiento romántico. ¿Pero qué pasa con
Rousseau? Por supuesto, se le relaciona
—acertadamente— con el movimiento romántico y está
considerado como uno de sus
progenitores. Sin embargo, el Rousseau responsable de las ideas de
Robespierre
y de las de los jacobinos franceses no es, me parece a mí, el
que mantiene una
conexión obvia con el romanticismo. Aquel Rousseau es el que
escribió El
contrato social, un tratado típicamente clásico
que se refiere al retorno
del hombre a aquellos principios primarios y originales que todos
los hombres
comparten; al reino de la razón universal que une a los
hombres frente al de
las emociones, que los distancian; al reino de la justicia y paz
universal por
oposición a los conflictos, la turbulencia y los
desórdenes que enajenan los
corazones humanos de la mente y que dividen a los hombres. Es difícil ver, entonces,
qué
relación existe entre esta importante agitación
romántica y aquella revolución
política. Se desarrolla también durante esta época
la Revolución Industrial,
que no ha de tomarse como algo irrelevante. Después de todo, las
ideas no
engendran ideas. Algunos factores sociales y económicos son, por
cierto,
responsables de grandes trastornos en la conciencia humana. Nos
encontramos,
entonces, con un problema. Se da la Revolución Industrial, se da
la gran
revolución política francesa auspiciada por principios
clásicos y también se da
la romántica. Tomemos incluso como ejemplo la gran
manifestación artística de
la Revolución Francesa. Si observamos las famosas pinturas
revolucionarias de
David resulta difícil conectarlo específicamente con la
revolución romántica.
Sus cuadros presentan una elocuencia jacobina y austera que evoca un
retorno a
Esparta y a Roma; comunican una protesta contra la frivolidad y la
superficialidad de vida que se relaciona con la prédica de
hombres tales como
Maquiavelo, Savonarola o Mably, gente que denunció la
frivolidad de su época
en nombre de ideas eternas de carácter universal. El
movimiento romántico, por
su parte —nos lo dicen todos sus historiadores—, constituyó una
protesta
pasional contra cualquier tipo de universalidad. En consecuencia, se
presenta
una dificultad para entender lo que pasó. Para darle algún sentido a
esto que veo como una gran ruptura, para
explicar por qué pienso que en aquellos años, entre 1760
y 1830, ocurrió algo
tan transformador, ese gran quiebro en la conciencia europea, para
justificar
al menos con algo de evidencia por qué merece decirse esto,
ofreceré un
ejemplo. Supongamos que viajáramos por Europa occidental en
1820 y que
habláramos en Francia con los jóvenes de avant-garde amigos
de Víctor
Hugo, con los Hugolâtres; que fuéramos a Alemania y
que conversáramos allí con gente relacionada
alguna vez con madame de Staél, que comunicó el
espíritu alemán a los
franceses. O que hubiéramos conocido a los hermanos Schlegel,
grandes teóricos
del romanticismo; o a uno o dos amigos de Goethe en Weimar, al poeta y
fabulista - Tieck, por ejemplo. O que hubiéramos hablado con
otras personas
vinculadas con el movimiento romántico: sus seguidores
universitarios, los
estudiantes, los jóvenes, los pintores y escultores que se
vieron
profundamente influenciados por estos poetas, dramaturgos y
críticos.
Supongamos, por ejemplo, que hubiéramos conversado en Inglaterra
con alguien
influenciado por Coleridge, o sobre todo, por Byron en Inglaterra
o en
Francia, o en Italia, o más allá del Rin, o del Elba.
Supongamos que
hubiéramos estado con todas estas personas.
Habríamos descubierto que su ideal
de vida era más o menos el siguiente. Los valores a los que
les asignaban
mayor importancia eran la integridad, la sinceridad, la
propensión a sacrificar
la vida propia por alguna iluminación interior, el empeño
en un ideal por el
que sería válido sacrificarlo todo, vivir y
también morir. No estaban
fundamentalmente interesados en el conocimiento, ni en el avance
de la
ciencia, ni en el poder político, ni en la felicidad; no
querían en absoluto
ajustarse a la vida, encontrar algún lugar en la sociedad, vivir
en paz con su
gobierno, o es más, sentir fidelidad por su rey o su
república. Habríamos
descubierto que el sentido común, la moderación, no
entraba en sus
pensamientos; que creían en la necesidad de luchar por sus
creencias aun con
el último suspiro de sus cuerpos, en el valor del martirio como
tal, sin
importar | cuál fuera el fin de dicho martirio. Consideraban a
las minorías
más sagradas que las mayorías, que el fracaso era
más noble que el éxito pues
este último tenía algo de imitativo y vulgar. La
noción misma de idealismo, no
en su sentido filosófico sino en el sentido ordinario del
término, es decir, el
estado mental de un hombre que está preparado para realizar
grandes
sacrificios por un principio o por alguna convicción, que se
niega a
traicionarse, que está dispuesto a ir al cadalso por lo que
cree, debido a que
lo cree; esta actitud era relativamente nueva. La gente admiraba la
franqueza,
la sinceridad, la pureza del alma, la habilidad y disponibilidad
por dedicarse
a un ideal, sin importar cuál fuera éste. Sin importar cuál fuera
éste: eso
es lo importante. Supongamos que conversáramos en el siglo XVI con algún participante en las grandes
guerras
religiosas que desgarraron Europa durante aquel periodo.
Supongamos que le dijéramos
a un católico de la época empeñado en dichas
hostilidades lo siguiente:
"Es cierto que los protestantes creen en algo falso y que creer en lo
falso es cortejar la perdición; no hay duda tampoco de que
son peligrosos para
la salvación de las almas y que no existe cosa más
importante que dicha
salvación. Pero son tan sinceros, están tan dispuestos a
morir por su causa, su
integridad es tan notable, que uno debería concederles
cierto galardón de
admiración por la dignidad moral y el carácter sublime
con que se disponen a
morir". Este sentimiento habría sido incomprensible.
Cualquiera que
supiera realmente, o que estuviera convencido de saber la verdad,
digamos por
ejemplo, un católico que creyera en las verdades predicadas por
la Iglesia,
habría entendido que aquellas personas capaces de brindarse
por completo a la
teoría y práctica de la falsedad eran, simplemente,
personas peligrosas y que
cuanto más dedicadas estaban a ello, más dementes eran.
Ningún caballero
cristiano habría supuesto, cuando luchaba contra los musulmanes,
que debía
admirar la pureza y sinceridad con las que un infiel creía en
sus doctrinas
absurdas. Sin duda, si uno era una persona decente y mataba a un
enemigo valiente
no estaba obligado a escupir sobre su cuerpo. Su actitud
consistía en pensar
que era una lástima que tanto coraje (calidad universalmente
admirada), tanta
habilidad, tanta devoción, hubiera sido depositada en una causa
tan palpablemente
absurda y peligrosa. Pero uno no habría dicho lo siguiente:
"Poco importa
lo que piensa esta gente, lo importante es el estado mental con el
que creen
en esto, que no se hayan traicionado, que hayan sido hombres
íntegros. Ésta es
gente a la que puedo respetar. Si se hubieran pasado a nuestro bando
simplemente por salvarse, esto habría sido una forma de
acción demasiado
egoísta, demasiado prudente, demasiado despreciable".
Según este estado
mental, la gente diría lo siguiente: "Si creo en algo y
tú crees en otra
cosa, es importante que luchemos por ello. Tal vez sea bueno que
tú me mates a
mí o que yo te mate a ti; quizá, en un duelo, sea mejor
que nos matemos
mutuamente. Pero la peor de las posibilidades es el compromiso, ya que
ello
significa que hemos traicionado aquel ideal que nos mueve". El martirio fue siempre admirado,
pero tenía que estar al servicio de
la verdad. Los cristianos admiraron a los mártires por ser
testigos de la
verdad. Si hubieran sido testigos de lo falso no habría
habido nada en ellos
de admirable, tal vez algo por lo que sentir pena. Para 1820 surge una
perspectiva en la que el estado mental, el motivo, es más
importante que la consecuencia;
en la que la intención supera en importancia al efecto. La
pureza de corazón,
la integridad, la devoción, la dedicación, todo lo
que nosotros apreciamos sin
dificultad y que , forma parte de la textura misma de nuestras
actitudes
morales cotidianas, se fue convirtiendo poco a poco en un lugar
común, primero
entre las minorías; y luego, gradualmente, se expandió
hacia afuera. Permítaseme ofrecer un
ejemplo que expresa lo que entiendo por este
cambio. Tomemos la obra de teatro de Voltaire sobre Mahoma.
Voltaire no estaba
particularmente interesado en él; esta pieza pretendía
ser un ataque a la
Iglesia. No obstante, Mahoma aparece como un monstruo
fanático, supersticioso
y cruel que impide todo intento de libertad, de justicia y de
razón, y que en
consecuencia debe ser denunciado como enemigo de todo lo que Voltaire
consideraba más importante: la tolerancia, la justicia, la
verdad y la
civilización. Veamos ahora lo que Carlyle dirá mucho
más tarde. Carlyle —a
quien se considera, exageradamente, como un representante
altamente
característico del movimiento romántico— describe a
Mahoma en un libro titulado On Héroes, Hero-Worship, and the
Heroic in History en
el que enumera y
analiza a una gran cantidad de héroes. Mahoma es descrito
como "una
ardiente masa de vida surgida de las mismas entrañas de la
naturaleza". Es
un hombre de resplandeciente sinceridad y poder que, por tanto, ha
de ser
admirado. Se le compara con el siglo XVIII, y no es agradable: un
siglo apagado e inútil, un
siglo que —según
Carlyle— está equivocado y es de segundo orden. Carlyle no
está interesado en
las verdades del Corán, no asume que contenga algo en lo
que él ha de creer.
Admira a Mahoma por constituir una fuerza elemental, por vivir una vida
intensa, por contar con muchos seguidores; valora que algo
fundamental haya
ocurrido en la vida de los hombres, un fenómeno tremendo, un
gran evento
conmovedor que, para Carlyle, Mahoma apremia. La importancia de Mahoma radica
en su carácter y no en sus creencias.
La cuestión acerca de la verdad o falsedad de sus convicciones
le habría
parecido una cuestión irrelevante a Carlyle. En el curso de
estos mismos
ensayos, Carlyle dice lo siguiente: "El catolicismo sublime de
Dante
[...] ha de ser roto en pedazos por un Lutero; el feudalismo noble de
Shakespeare
[...] debe finalizar con la Revolución Francesa". ¿Pero
por qué ha de
hacerse esto? Porque no es importante que el catoli-cismo sublime de
Dante haya
o no haya sido verdadero; sino que fue un gran movimiento, que tuvo su
tiempo,
y que ahora algo igualmente poderoso, igualmente convincente, sincero,
profundo
y conmovedor, debe tomar su lugar. La importancia de la
Revolución Francesa
radica en que le atestó un gran golpe a las conciencias de
los hombres; que
los que la llevaron a cabo fueron sinceros, y no hipócritas
sonrientes, como
Carlyle pensaba que había sido Voltaire. Ésta es una
actitud que no diré que es
totalmente nueva, pues es peligroso afirmar esto, pero que, de todos
modos, es
suficientemente novedosa como para ser digna de atención. Sea lo
que fuere lo
que la haya causado, ocurrió, me parece a mí, entre los
años 1760 y 1830.
Comenzó en Alemania y creció deprisa. Consideremos otro ejemplo de lo
que quiero decir: la actitud hacia la tragedia. Generaciones
previas han
asumido que la tragedia se debía siempre a algún tipo de
error: que alguien
tomaba una cosa por otra, que alguien se equivocaba. Se trataba, o
bien de un
error moral, o de uno intelectual. Éste podría haber sido
evitado, o era quizá
inevitable. Para los griegos, la tragedia era un error que los dioses
le
enviaban a los hombres y que ningún hombre sujeto a ellos
podría haber evitado;
aunque en principio, si estos hombres hubieran sido
omniscientes, no habrían
cometido errores tan graves y no se habrían entonces prodigado
tales
infortunios. Si Edipo hubiera sabido que Layo era su padre, no lo
habría
asesinado. Esto es cierto, en gran medida, hasta en las tragedias
de
Shakespeare. Si Otelo hubiera sabido que Desdémona era inocente,
ninguno de los
desenlaces particulares de esa tragedia podrían haber ocurrido.
En
consecuencia, la tragedia se funda en lo inevitable o, tal vez, en
alguna
carencia humana que podría ser evitada —el conocimiento, la
destreza, la
firmeza moral, la habilidad para vivir, la ejecución de lo
correcto en el
momento propicio, o lo que fuere—. Seres humanos más perfectos
—moralmente más
firmes, intelectualmente más adecuados y, sobre todo, personas
omniscientes, y
tal vez también, con suficiente poder— podrían siempre
evitar aquello que, de
hecho, constituye la esencia de la tragedia. Esto no es así para el
siglo XIX temprano ni aun para el XVIII tardío.
Si leemos la tragedia de Schiller Los bandidos —a la que me
referiré más
adelante— veremos que Karl Moor, el héroe-villano, es un hombre
que se venga de
una sociedad detestable al convertirse en un ladrón y cometer
varios asesinatos
atroces. Finalmente, se le castiga, pero si nos preguntamos:
"¿A quién ha
de culparse? ¿Acaso es responsable de su origen?
¿Están sus valores totalmente
corrompidos, o está enfermo? ¿Cuál de los dos
lados tiene la razón?", la
tragedia no nos da una respuesta, aún más, la pregunta
misma le habría parecido
a Schiller superficial y ciega. Se da aquí un choque, tal
vez inevitable, de clases de valores
incompatibles. Nuestros antepasados han asumido que era posible
reconciliar las
cosas buenas. Pero ya no creemos en esto. Si leemos la tragedia de
Büchner La
muerte de Danton, en la que finalmente Robespierre causa las
muertes de
Danton y de Desmoulins durante la Revolución, y si nos
preguntamos:
"¿Estaba equivocado Robespierre al hacer esto?", la respuesta es
negativa. La tragedia es tal que Danton, aunque era un
revolucionario sincero
que cometió algunos errores, no merecía morir y, sin
embargo, Robespierre
estaba en lo cierto al llevarlo a la muerte. Se da aquí un
choque que más tarde
Hegel denominará "el bien para el bien". Este choque no se debe
a un
error, sino a un tipo de conflicto de carácter inevitable, a
elementos sin
conexión que merodean por la tierra, a valores que no se
pueden reconciliar.
Lo importante es que la gente se empeñe en esos valores con todo
su ser. Si así
lo hacen, son héroes adecuados para la tragedia. Ysi no lo
hacen, son
filisteos, miembros de la burguesía, gente con nada de
bueno y sobre la que no
vale la pena escribir. La figura que domina como imagen
durante el siglo XIX es la de un
Beethoven despeinado en su buhardilla. Beethoven es un hombre que
ejecuta lo
que hay dentro de sí. Es pobre, ignorante, grosero. Sus
modales son malos,
sabe poco, y tal vez no sea un personaje muy interesante si ponemos a
un lado
la inspiración que lo lleva hacia adelante. Pero él no se
traicionó. Se sienta
en su buhardilla y crea. Y lo hace de acuerdo con la luz interna que lo
inspira, y esto es todo lo que un hombre debe hacer; es lo que lo
convierte en
un héroe. Aunque no sea un genio como Beethoven, aunque
esté loco como el héroe
de Balzac en Le Chef d'oeuvre inconnu (La obra de arte
desconocida), y
cubre sus lienzos con pinturas, de modo tal que al final no hay nada
que
resulte inteligible, sólo una excesiva capa de pintura
incomprensible e
irracional; aun así, esta figura merece algo más que
mera lástima. Pues es un hombre
que se ha dedicado a un ideal, que ha dejado el mundo a un lado y
que representa
las cualidades más heroicas, más espléndidas, de
mayor sacrificio de sí mismo
que un ser humano pueda poseer. Gautier, en su famoso prólogo a Mademoiselle
de Maupin de 1835, defendiendo la noción del arte por el
arte mismo, les
dice a los críticos en general, y también al
público, lo siguiente: "¡No,
imbéciles! ¡No! Sois tan tontos y cretinos, un libro no os
proveerá de un plato
de sopa; una novela no es un par de botas; un soneto no es una jeringa;
una
pieza dramática no es un ferrocarril [...] no, doscientas mil
veces, no".
La idea de Gautier es que aquella antigua defensa del arte (aparte de
la escuela
de la utilidad social que él ataca particularmente —Saint-Simon,
los
utilitaristas, los socialistas—), aquella idea de que el
propósito del arte
consiste en darle placer a un gran número de personas, o
incluso, a un número
pequeño de cognoscenti cuidadosamente entrenados, no es
para él una
noción válida. El fin del arte es producir belleza y si
sólo el artista percibe
la belleza de su objeto esto es
suficiente como destino de vida. Claramente, algo ocurrió
para que la conciencia se haya alejado, hasta
tal punto, de la noción de que hay verdades universales,
cánones universales
de arte, de que toda acción humana ha de dirigirse a la
ejecución de lo recto,
de que los criterios de esta ejecución son públicos,
demostrables y de que
todo hombre inteligente los descubriría al aplicar su
razón; para que se haya
alejado de todo esto y haya tomado una actitud tan diferente con
respecto a la
vida y a la acción. Evidentemente, algo ocurrió.
Cuando nos preguntamos qué
pasó, se nos dice que hubo un gran retorno al emocionalismo, que
surgió un
repentino interés por lo primitivo y por lo remoto —por lo
remoto en el tiempo
y en el espacio—, que se manifestó un anhelo por lo
infinito. Se hace
referencia a la "emoción recobrada en la tranquilidad"; se
dice algo
—aunque no queda clara su relación con las cosas mencionadas
anteriormente— de
las novelas de Scott, de las canciones de Schubert, de Delacroix, del
nacimiento del culto al Estado, de la , propaganda alemana a favor de
la
autosuficiencia económica y también de las cualidades
sobrehumanas, de la
admiración por el genio espontáneo, de los
marginados, de los héroes, del
esteticismo, de la autodestrucción. ¿Qué tienen todas
estas cosas en común? Si tratamos de descubrirlo, se
pone a la vista un cuadro bastante sorprendente.
Permítaseme ofrecer algunas
definiciones del romanticismo que he seleccionado de los escritos de
algunos de
los autores más eminentes que han tratado el tema. Ponen en
evidencia que el
asunto no es nada fácil. Stendhal dice que lo
romántico es lo moderno y lo interesante, y que
el clasicismo es lo antiguo y lo carente de energía.
Quizá esto no es tan
simple como suena: lo que quiere decir Stendhal es que el romanticismo
consiste
en comprender las fuerzas vitales que nos empujan por
oposición al intento de
escapar hacia algo obsoleto. Sin embargo, lo que dice en realidad en el
libro
sobre Racine y Shakespeare es lo que acabo de enunciar. Su
contemporáneo Goethe
piensa, en cambio, que el romanticismo es una enfermedad, que es lo
débil, lo
enfermizo, un grito de combate de una escuela de poetas
frenéticos y de
reaccionarios católicos; el clasicismo es, en cambio, fuerte,
fresco, alegre,
consistente, como lo es Hornero y la canción de los
Nibelungos. Nietzsche
piensa que no es una enfermedad sino una terapia, una cura para la
enfermedad.
Sismondi, un crítico suizo de notable imaginación
aunque no del todo
simpatizante del romanticismo a pesar de haber sido amigo de madame de
Staél,
dice que el romanticismo es la unión del amor, la
religión y la caballería.
Pero Friedrich von Gentz, que fue agente principal de Metternich
durante
aquella época y contemporáneo de Sismondi, sostiene que
es una de las cabezas
de la Hidra y que las otras dos son la reforma y la revolución.
Según él, se
trata de una amenaza de la izquierda a la religión, a la
tradición y al pasado
y, en consecuencia, algo que debe suprimirse. Los jóvenes
románticos
franceses, "la joven Francia", sugieren algo de esto al decir:
"Le romantisme c'est la révolution". ¿Pero la
révolution contra
qué? Aparentemente, una revolución contra todo. Heine dice que el romanticismo es
la flor granate nacida de la sangre
de Cristo, un volver a despertar de la poesía
sonámbula de la Edad Media,
germinaciones soñolientas que nos observan con los ojos
profundamente doloridos
de espectros gimientes. Los marxistas dirán que fue,
efectivamente, una huida
de los horrores de la Revolución Industrial, y Ruskin
estaría de acuerdo al
decir que es el contraste entre un presente monótono y
aterrorízador y un
bello pasado; esto último es una modificación de la
visión de Heine, no del
todo alejada de ella. Taine, en cambio, sostiene que el romanticismo es
una
revuelta burguesa contra la aristocracia posterior a 1789; que es la
expresión
de la energía y fuerza de los nuevos arrivistes; es
decir, el opuesto
exacto a lo dicho anteriormente. Es la expresión de las
vigorosas fuerzas de
empuje de la nueva burguesía contra los viejos valores, decentes
y
conservadores, de la sociedad y de la historia. El romanticismo no
es una
expresión de debilidad ni de desesperación sino la
expresión de un optimismo
brutal. Friedrich Schlegel —el mayor
precursor, heraldo y profeta del romanticismo que haya existido—
dice que
surge en el hombre un deseo terrible e insatisfecho por dirigirse a lo
infinito,
un anhelo febril por romper los lazos estrechos de la individualidad.
Sentimientos no del todo diferentes pueden encontrarse en Coleridge, y
aun
también en Shelley. Pero Ferdinand Brunetiére, hacia
fines del siglo, dirá que
el romanticismo es egoísmo literario, que es el
énfasis de la individualidad
a expensas de un mundo más amplio, que es lo opuesto a la
autotrascendencia,
que es la pura autoafirmación. Y el barón
Seilliére asentirá y dirá que es
egomanía y primitivismo; e Irving Babbit lo repetirá. El hermano de Friedrich Schlegel,
August Wilhelm Schlegel, y madame de
Staél estuvieron de acuerdo al sostener que el romanticismo
provenía de las
naciones romances, o al menos, de las lenguas romances; que se
originaba, en
realidad, en una modificación de la poesía de los
trovadores provenzales. Renán,
en cambio, piensa que es celta. Gastón París dice que es
bretón y Seilliére que
proviene de la fusión de Platón y de pseudo Dionisio, el
areopagita. Joseph
Nadler, erudito crítico alemán, sostiene que el
romanticismo es la nostalgia
de aquellos alemanes que vivieron entre el Elba y Niemen, por la
antigua
Alemania central de la que alguna vez llegaron, sueños diurnos
de exiliados y
de colonos. Para Eichendorff es la nostalgia
protestante por la Iglesia católica. Para
Chateaubriand, que
no vivió entre el Elba y Niemen, y por ende no
experimentó aquellas emociones,
es el secreto e inexpresable gozo del alma jugando consigo misma:
"Hablo
indefinidamente de mí mismo". Para Joseph Aynard es la
voluntad de amar
algo, una actitud o emoción hacia otros, y no hacia uno mismo,
es lo
diametralmente opuesto a la voluntad de poder. Middleton Murry sostiene
que
Shakespeare era esencialmente un escritor romántico, y
agrega que todos los
grandes escritores a partir de Rousseau han sido románticos.
Pero para el eminente
crítico marxista Georg Lukács ningún gran escritor
ha sido romántico, ni tan
siquiera Scott, Víctor Hugo o Stendhal. Si consideramos todas estas
referencias que provienen, después de
todo, de hombres que merecen ser leídos, de autores que han
escrito de modo
brillante y profundo sobre muchos otros temas, se hace patente que
existe
cierta dificultad en hallar el elemento común a esas
generalizaciones. Debido a
esto, Northrop Frye nos previno sabiamente contra tal
búsqueda. Todas estas
definiciones en competencia no han sido nunca en realidad —al menos en
tanto
recuerdo— tema de protesta de alguien. Nunca produjeron el grado de
indignación
crítica que suscitarían definiciones o generalizaciones
universalmente
entendidas como absurdas e irrelevantes. El próximo paso consiste
en ver qué características han sido
denominadas románticas por los escritores sobre el tema, es
decir, por los
críticos. De esto emerge un resultado bastante peculiar.
Existe tal diferencia
entre los ejemplos que he acumulado que la dificultad por la que
fui incapaz
de escoger un tema se vuelve ahora todavía más extrema. El romanticismo es lo primitivo,
lo carente de instrucción, lo joven. Es el sentido de vida
exuberante del
hombre en su estado natural, pero también es palidez,
fiebre, enfermedad, decadencia,
la maladie du siécle, La Belle Dame Sans Merci, la
danza de la muerte y
la muerte misma. Es la cúpula de vidrio multicolor de un
Shelley, aunque
también su blancura radiante de eternidad. Es la confusa
riqueza y exuberancia
de la vida, Fülle des Lebens, la multiplicidad
inagotable, la
turbulencia, la violencia, el conflicto, el caos, pero también
es la paz, la
unidad con el gran "yo" de la existencia, la armonía con el
orden
natural, la música de las esferas, la disolución en el
eterno espíritu
absoluto. Es lo extraño, lo exótico, lo grotesco, lo
misterioso y
sobrenatural, es ruinas, claro de luna, castillos encantados,
cuernos de caza,
duendes, gigantes, grifos, la caída de agua, el viejo molino de
Floss, la
oscuridad y sus poderes, los
fantasmas, los vampiros, el terror anónimo, lo irracional, lo
inexpresable.
También es lo familiar, el sentido de pertenencia a una
única tradición, el
gozo por el aspecto alegre de la naturaleza cotidiana, por los paisajes
y
sonidos costumbristas de un pueblo rural, simple y satisfecho, por
la sana y
feliz sabiduría de aquellos hijos de la tierra de mejillas
rosadas. Es lo
antiguo, lo histórico, las catedrales góticas, los velos
de la antigüedad, las
raíces profundas y el antiguo orden con sus calidades no
analizables, con sus
lealtades profundas aunque inexpresables; es lo impalpable, lo
imponderable. Es
también la búsqueda de lo novedoso, del cambio
revolucionario, el interés en
el presente fugaz, el deseo de vivir el momento, el rechazo del
conocimiento
pasado y futuro, el idilio pastoral de una inocencia feliz, el gozo en
el
instante pasajero, en la ausencia de limitación temporal. Es
nostalgia,
ensueño, 1 sueños embriagadores, melancolía dulce
o amarga; es la soledad, los
sufrimientos del exilio, la sensación de alienación, i un
andar errante en
lugares remotos, especialmente en el Oriente, y en tiempos remotos,
especialmente en el medioevo. Pero consiste también en la
feliz cooperación en
algún esfuerzo común y creativo, es la
sensación de formar parte de una
Iglesia, de una clase, de un partido, de una tradición, de una
jerarquía
simétrica y abarcadora, de caballeros y dependientes, de
rangos eclesiásticos,
de lazos sociales orgánicos, de una unidad mística, de
una única fe, de una
región, de una misma sangre, de "la terre et les morts" —como ha
dicho Barrés—, de la gran sociedad de los muertos, los vivos y
los aún no nacidos.
Es el torismo de Scott, de Southey y de Wordsworth, y también es
el radicalismo
de Shelley, de Büchner y de Stendhal. Es el medievalismo
estético de
Chateaubriand, y también la abominación por el medioevo
de Michelet. Es el
culto a la autoridad de Carlyle y el odio a la autoridad de
Víctor Hugo. Es el
extremo misticismo de la naturaleza, y también el extremo
esteticismo
antinaturalista. Es energía, fuerza, voluntad, vida, étalage
du moi; y
también es tortura de sí, autoaniquilación,
suicidio. Es lo primitivo, lo no
sofisticado, el seno de la naturaleza, las verdes praderas, los
cencerros, los
arroyos murmurantes y el infinito cielo azul. Ya la vez no deja de
ser el
dandismo, el deseo de vestirse de etiqueta, los chalecos color
carmín, las
pelucas verdes, el cabello azul, que los seguidores de gente como
Gérard de
Nerval llevaron durante cierta época en París. Es la
langosta que paseó Nerval
atada a una fina cuerda por las calles parisinas. Es el exhibicionismo
descabellado,
la excentricidad, la lucha de Hernani, el ennui, el tae-dium
vitae, es
la muerte de Sardanápalo, ya sea pintada por Delacroix o
recreada por Berlioz o
Byron. Es el estertor de los grandes imperios, las guerras, la
destrucción y el
derrumbe de diferentes mundos. Es el héroe romántico —el
rebelde, l'homme
fatal, el alma maldita, los Corsario, los Manfredo, los Giaour,
los Lara,
los Caín, toda la población de los poemas heroicos
de Byron—. Es Melmoth, es
Jean Sbogar, todos los descastados y los Ismael, así como
también los
cortesanos de buen corazón y los convictos de alma noble de la
ficción decimonónica.
Es el beber en un cráneo humano; es Berlioz cuando
proclamó su deseo de escalar
el Vesubio para comunicarse con un alma semejante. Es los rebeldes
satánicos,
la ironía cínica, la risa diabólica, los
héroes oscuros; y también la visión
de Dios y de sus ángeles que tiene Blake, la gran sociedad
cristiana, el orden
eterno y "los cielos estrellados incapaces de expresar plenamente el
carácter infinito y eterno del alma cristiana". Es —en breve—
unidad y
multiplicidad. Consiste en la fidelidad a lo particular que se da en
las
pinturas sobre la naturaleza, por ejemplo, y también en la
vaguedad misteriosa
e inconclusa del esbozo. Es la belleza y la fealdad. El arte por el
arte mismo,
y el arte como instrumento de salvación social. Es fuerza y
debilidad,
individualismo y colectivismo, pureza y corrupción,
revolución y reacción, paz
y guerra, amor por la vida y amor por la muerte. No es del todo sorprendente
entonces, que A. O. Lovejoy —uno de los
especialistas más escrupulosos y versados en la historia de las
ideas de los
dos últimos siglos— haya bordeado la desesperación
al enfrentarse con este
panorama. Lovejoy desenmarañó tantas líneas
de pensamiento romántico como le
fue posible. Y no sólo se encontró con que algunas
contradecían a las otras —lo
que es evidente— y que algunas eran irrelevantes a otras, sino que
intentó ir
más allá. Tomó dos especímenes que nadie
negaría que pertenecen al
romanticismo: el primitivismo y la excentricidad o dandismo, y se
preguntó qué
tenían en común. El primitivismo, que aparece a
comienzos del siglo XVIII en la
poesía inglesa y también, en cierta medida, en la
prosa inglesa, celebra al
hombre en estado de naturaleza, la vida simple y los patrones
irregulares de
acción espontánea por oposición a la
sofisticación corrompida y al verso
alejandrino que resultan de una sociedad altamente desarrollada.
Intenta
demostrar que existe una ley natural y que ésta puede
identificarse de modo
más patente en el corazón de un nativo no corrompido por
la instrucción, o en
el de un niño no instruido. ¿Pero qué tiene
todo esto en común, se pregunta
inteligentemente Lovejoy, con los chalecos color carmín,
los cabellos azules,
las pelucas verdes, el ajenjo, la muerte, el suicidio, es decir,
con la
excentricidad general de aquellos seguidores de Nerval y deGautier?
Lovejoy
concluye diciendo que no ve, en realidad, lo que hay de común, y
uno
simpatizaría con él. Podría decirse, tal vez,
que hay en ambos un aire de
rebelión, que ambos se rebelaron contra algún tipo
de civilización. Uno para
dirigirse a una isla a lo Robinson Crusoe y comulgar allí con la
naturaleza
viviendo entre gente no corrupta y simple; el otro, para encontrar
algún tipo
de esteticismo violento o dandismo. Sin embargo, la mera revuelta,
la mera
denuncia de corrupción no puede ser romántica. De hecho,
no consideramos a los
profetas judíos ni a Savoranola ni incluso a los pastores
metodistas como
particularmente románticos. Esto sería ir demasiado
lejos. De ahí que sintamos
cierta simpatía por la pérdida de esperanza de Lovejoy. Permítaseme citar un
párrafo escrito por George Boas, un discípulo de
Lovejoy, a propósito de todo esto: [...] luego de la
discriminación
de los distintos romanticismos llevada a cabo por Lovejoy, no
debería haber
mayor discusión acerca de lo que fue, en realidad, el
romanticismo. No fue otra
cosa que una variedad de doctrinas estéticas, algunas de las
cuales estaban
conectadas lógicamente con otras y otras que no lo estaban, y
todas fueron
llamadas por el mismo nombre. Este hecho, sin embargo, no implica
que hayan
tenido una esencia común, del mismo modo que no implica que
cientos de
personas llamadas John Smith tengan un mismo parentesco. Éste es
tal vez el
error más común y engañoso que proviene de una
confusión entre ideas y
palabras. Se podría hablar durante horas de éste y tal
vez uno debiera hacerlo. Desearía aliviar vuestros
miedos
inmediatamente al decirles que yo no intento hacer esto. Es
más, creo que
tanto Lovejoy como Boas —a pesar de ser especialistas eminentes y
de que sus
contribuciones han sido esclarecedoras en lo que respecta al
pensamiento—
están, en este caso, equivocados. El j movimiento
romántico existió, tuvo
algo que fue central a él, creó una gran
revolución en el conocimiento, y es
importante descubrir de qué trató esta revolución. Ciertamente, uno puede abandonar
totalmente el juego. Uno puede decir,
junto a Valéry, que denominaciones como el romanticismo y el
clasicismo, denominaciones
como el humanismo y el naturalismo, no son nombres de los que
uno pueda
valerse. "No es posible embriagarse, como tampoco es posible calmar la
sed, con etiquetas de una botella". Resta mucho por decir a favor de
este
punto de vista. Ya la vez es cierto que es imposible rastrear el curso
de la
historia humana prescindiendo de algunas generalizaciones. En
suma, y por
difícil que sea, es importante investigar qué
causó esa enorme revolución en el
conocimiento humano ocurrida durante aquellos siglos. Habrá
gente que
enfrentada a esta plétora de evidencia que he reunido sienta
cierta simpatía
por el ya ausente sir Arthur Quiller-Couch, que comentó, con
típica flema
británica, que "toda esta agitación acerca de [la
diferencia entre el
clasicismo y el romanticismo] no merece la más
mínima atención de un hombre en
su sano juicio". No puedo afirmar que comparto
este punto de vista, pues me resulta demasiado derrotista.
Trataré de explicar
lo mejor posible, en qué consistió fundamentalmente —a mi
modo de ver— el
movimiento romántico. El único modo razonable y seguro de
aproximarnos a esto,
o al menos, el único camino que creo que puede ayudarnos, es el
de seguir un
lento y paciente método histórico: analizar los
comienzos del sigloXVIII
considerando la situación que se daba entonces; identificar uno
a uno los
factores que la socavaron y ver qué combinación
particular o confluencia de factores
causó, hacia fines de ese siglo, lo que me parece a mí
fue la gran
transformación de la conciencia de Occidente; la que, por
cierto, aún se deja
sentir en nuestro tiempo. |