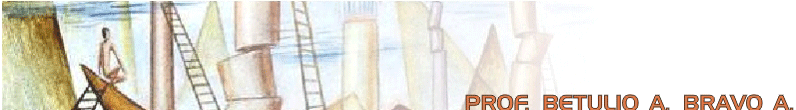



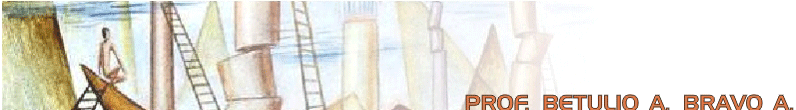 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| |
|
PEQUEÑA HISTORIA DE LAS GRANDES DOCTRINAS LITERARIAS
EN FRANCIA
VAN
TIEGHEM PHILIPPE. Universidad Central de Venezuela. 1963.
LOS GRANDES
PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA CLASICA El principio más
antiguamente establecido, aquel que hace sentir a los
clásicos que los teóricos de la Pléyade son sus;
auténticos predecesores,
es el de la imitación de los antiguos. El motivo de esta
imitación fue, para la
Pléyade, la admiración por la perfección
artística; ella es la consecuencia
muy natural de un sentimiento enteramente espontáneo. Pero
nuestros
doctrinarios clásicos quisieron fundarla en razón;
la justificaron diciendo
que, si bien la finalidad del arte es la de imitar la naturaleza, la
naturaleza
es, en realidad, inimitable directamente, porque ninguno de los modelos
que
puede ofrecer presenta los rasgos perfectos y equilibrados que
constituyen lo
bello; los autores antiguos ya habían realizado el trabajo de
selección y de
composición; es, por lo tanto, la naturaleza a la que se
encuentra e imita al
imitarlos. Otros justifican la imitación de los antiguos,
apoyándose en el
hecho de que su valor está confirmado por la admiración
unánime que sienten por
ellos todas las generaciones y todos los países. Vemos
aquí el aporte de los
hombres de la primera mitad del siglo XVII a fin de coordinar
lógicamente dos al menos de los principios del arte, la
imitación de los
antiguos y la de la naturaleza. Se presiente también el peligro
que correrá el
sistema en su conjunto, cuando los partidarios de los modernos
critiquen a los
antiguos; revelar la mediocridad de los antiguos es batir en brecha una
pieza
esencial de la construcción. Con todo, este principio de
imitación no es ciego; no hay ninguno de
los teóricos de la imitación que no reconozca la
necesidad de una selección; d'Aubignac
escribe: "No quiero proponer a los antiguos como modelos sino en las
cosas
que han hecho razonablemente". El principio de la razón y
el de la
imitación quedan, pues, también lógicamente
relacionados. El decoro, cuyo
respeto es una de las leyes de la obra literaria, impone una
discriminación más
en lo que se debe imitar, y nadie piensa siquiera en sacrificarlo;
nuevo
esfuerzo de síntesis y de coordinación. Esta
discriminación tiene como
resultado el de dar la preferencia a los latinos sobre los griegos, a
Virgilio
sobre Hornero, a Séneca sobre Sófocles y, entre los
latinos, a Terencio sobre
Plauto. La imitación de los
antiguos es el principio fundamental dé la
doctrina clásica porque impuso a los escritores la
preocupación por el arte,
que es, en el fondo, la gran conquista del Renacimiento y luego de la
edad
clásica, el punto primordial por donde estas dos épocas
se separan de la Edad
Media y en el cual el siglo XVII continúa al XVI. Sin este
principio, los
poetas más dotados, aun conociendo la mejor manera de componer e
inventar, no
hubiesen dado a su obra esa perfección artística que hace
su gloria esencial. * * * La relación entre el
genio, es decir, el don natural del artista, y el
arte, es decir, un conjunto de reglas cuyo resultado debe ser lo bello,
es una
cuestión capital, que todos nuestros teóricos tratan de
dilucidar. El genio es
necesario; el mismo Chapelain, que, como poeta, no era muy dotado a ese
respecto, reconoce que el genio es indispensable al poeta; el genio, es
decir,
la imaginación y la inspiración. Pero el genio no basta;
es necesario agregarle
el arte. El poeta dramático Hardy, expresando en 1626 la
opinión de todos los
teóricos del clasicismo, escribe: "Aquel que se imagine que la
simple
inclinación desprovista de ciencia pueda hacer un buen poeta,
tiene el juicio
errado".[1] Si se
debe escoger entre el don natural y la técnica adquirida,
algunos (Mairet,
Saint-Amant, Racan, Segrais, el P. Rapín) estiman que un buen
poeta, al menos
en las obras cortas, puede prescindir de la ciencia antes que del don.
Pero la
mayoría está persuadida de que "sólo el arte puede
llevar las producciones
humanas a su perfección".[2] Se
puede aplicar a todos
los géneros poéticos la alegoría de un
teórico[3] que
pone en boca de Apolo,
dios del arte de los versos, las siguientes palabras: Hay algo de lo
cual la gente no acaba de convencerse, y es que es imposible hacer
buenos
versos sin mí; y, por otra parte, se cree que estoy obligado a
servir en el
momento preciso a todos los que me invocan, como si bastara con darme
un pitazo
para transformarse en poeta... Quiero
que aquellos que se ocupan de poesía épica se preparen
temprano, que sepan de
memoria su poética de Aristóteles, de Horacio y de
Escalígero... y que sólo me
llamen para mostrarme un hermoso proyecto y pedirme fuerzas para
ejecutarlo.
Entonces los asistiré con todo mi poder... Genio natural y técnica no
bastan, pretenden la mayoría de los
teóricos antes de 1660; el poema, sobre todo en los grandes
géneros, debe estar
nutrido de conocimientos; un poeta dotado y perfectamente
instruido en las
reglas de su arte no haría sino una obra vacía; hay que
agregar los
conocimientos: la historia, la política, las ciencias naturales.
Es sólo más
tarde cuando se exigirá al poeta que enseñe
únicamente los conocimientos
generales al alcance del "honnête homme"[4] y que
se cuide de hacer
gala de su erudición. Si el principio de
imitación de los antiguos tenía su origen en Ronsard,
en cambio, la idea de la supremacía del arte sobre el genio
proviene de
Malherbe; así como fue incluido el primero en el sistema
clásico, también lo
fue la segunda. La edad anterior, y aun la Edad Medía,
había abundado en poetas
dotados y, sin embargo, el fracaso de esos poetas era evidente. Es que
su
técnica poética era insuficiente. Por eso, los
teóricos del siglo xvh insisten
casi unánimemente en la
necesidad de una larga educación técnica. La
noción de arte es todavía
demasiado reciente para que la sacrifiquen; no se puede reprochar a
esos
críticos el haber hablado de acuerdo con su tiempo. * * * Ahora
bien, el arte es para el
esteticista del siglo xvh, ante todo, una doctrina sólida y
ceñida cuya estructura está formada de reglas. Unanimidad,
en primer
lugar, sobre la existencia de reglas, y de reglas precisas. Es esta una
idea
nueva que Ronsard y Malherbe no habían aplicado sino en el campo
muy
restringido de la elocución. Es sobre todo durante la querella
del Cid (1637-40)
cuando se afirma la fe en la existencia de reglas rigurosas en la obra
de arte.
En 1640, la causa está ganada. De ahora en adelante, "el artista
es
prisionero de un código inmutable".[5] En
1641, escribe Scudéry: Yo no sé
qué dase
de alabanza creían dar los antiguos a aquel pintor que, al no
poder acabar su
obra, la terminó casualmente echando su esponja contra su
cuadro, pero sí sé
muy bien que a mí no me hubiera gustado... Las operaciones del
espíritu son
demasiado importantes como para dejar su conducta al azar, y casi
preferiría
que se me acusara de haber faltado con conocimiento antes que de haber
hecho
bien sin pensarlo.[6] Veremos que nuestros grandes
poetas clásicos tendrán de las reglas una
concepción mucho más amplia, aunque no sea la libertad
total del genio la
que oponen a ellas, sino otra clase de regla, que será la de
gustar. Pero,
antes de 1660, ya Corneille protesta. Es una excepción. Francia
entera, y en
todos los campos, deseaba la disciplina y el orden. El campo literario
no se
salva de ese deseo y Chapelain desempeña en él el papel
capital que desempeñaba
Richelieu en política. * * * Las reglas dan la forma de la
obra de arte; es la naturaleza la que
debe constituir su materia. O, si se quiere, la primera de todas las
reglas es
que el arte debe imitar la naturaleza. Regla que puede parecer
universal y
evidente; tan es así que no hay —al menos entre nosotros—
escuela literaria que
la haya rechazado. Los mismos preciosistas pretenden entonces ser
naturales,
es decir, pintar la naturaleza. Una gran parte de la literatura
del período
1600-1660 no nos parece en absoluto "natural". Es que es difícil
entenderse
sobre lo que es esa "naturaleza" que se debe imitar. Si bien los
contemporáneos encuentran que La Clelia (1660) es
una maravilla de
naturalidad porque pinta "las cosas... más comunes" y alaban en La
Escuela de Mujeres (1662) "un retrato admirable de lo que sucede
todos
los días", las generaciones anteriores, en cambio, hacían
entrar en la
idea de natural incluso lo que es excepcional. ¿Será esa
imitación de la naturaleza exacta y servil como una
fotografía? No; debe desprender de los rasgos confusos de la
naturaleza lo que
hace la esencia del objeto y dar una imagen perfecta, en bien como en
mal, de
un carácter cuyo esbozo nos ofrece la realidad; el rasgo
característico debe
ser aislado y destacado para que subsista solo. La confusión de
los movimientos
naturales del alma debe ceder ante el orden necesario para hacerlos
perceptibles al espíritu de los lectores o de los espectadores;
y, sin embargo, alguna expresión
poderosa debe
hacer sentir la turbación sin copiarla. El artista debe, por lo
tanto, ordenar
continuamente y "acicalar" o forzar la naturaleza para mejor
representarla. ¿Y se debe representar toda
la naturaleza? No. Hay que escoger
lo que es hermoso en ella, aunque fuese en lo terrible, lo que trae
consigo la
adhesión del espíritu y del corazón, y dejar de
lado lo que es en sí vil, bajo,
grosero, horrible, monstruoso. Además, el verdadero objeto del
arte es, en el
inmenso campo de la naturaleza, el hombre, con sus costumbres, sus
caracteres,
sus pasiones, en una palabra, la psicología. El mundo exterior
se deja de lado: Una obra en la
que no se hable sino de bosques, de ríos, de prados, de campos,
de jardines,
produce sobre nosotros una impresión muy lánguida, a
menos que tenga atractivos
enteramente nuevos; pero lo que atañe al hombre, sus
inclinaciones, ternuras,
afectos, encuentran en el fondo de nuestra alma el terreno propicio
para
hacerse sentir; la misma naturaleza los produce y los recibe; pasan
fácilmente
de los hombres que el autor quiere representar a los hombres que uno ve
representar.[7] <>Los teóricos que
construyen la doctrina
clásica rechazan casi todos la
concepción de un arte realista, sometido a
la copia estricta de la naturaleza, y la de un naturalismo que tuviera
como
objeto la naturaleza en su totalidad. El arte debe aislar su objeto y
destacar
no tanto la esencia del mismo como sus rasgos principales, sobre todo,
los más
hermosos; según ellos, antes de pintar la naturaleza, hay que
idealizarla.
* * * De los grandes principios de la
doctrina clásica, la razón es
uno de los más recientes; de los que hemos visto, uno procede de
Ronsard, el
otro de Malherbe, el tercero de Aristóteles, el cuarto de
Horacio. Pero el
principio de la razón, relacionado artificialmente con
Aristóteles, se
convertirá en el adversario más determinado del
aristotelismo, en el principio
nuevo que rompe definitivamente con la Edad Media y la
escolástica. Sólo por un
artificio dialéctico se llega a identificar el principio de la
razón con los
demás; a decir verdad, y esto ya se debía comprender a
fines del siglo XVII, él
contiene en germen la ruina de los demás. De hecho, la razón es, en
el campo del arte, lo que se opone a la
imaginación y al puro juego de la inspiración. Ya en
1610, Deimier le asigna el
primer lugar en la creación poética,
mucho antes que Descartes en la filosofía. En
nombre de la razón, los
críticos juzgan la literatura; bajo su bandera, se alistan sin
vacilar todos
aquellos que combaten por la buena poesía. La razón es lo
que distingue al
hombre de la bestia, es su facultad eminente y debe reinar sobre todas
las
demás. Ahora bien, el culto de Aristóteles supone un
principio totalmente
distinto, el respeto por la tradición, el principio de
autoridad, que además
está subordinado, después de 1600, al principio de la
razón, invocado constantemente
corno el principio esencial. Este compromiso se resolverá
después de 1680:
Aristóteles quedará relegado a un segundo plano, y luego
olvidado; el siglo de
las luces será sólo el de la razón. En principio,
el culto de Aristóteles no
contradecía el de la razón. Aristóteles
había sido considerado, desde su
redescubrimiento en la Edad Media, como el "maestro" no solamente
"de los que saben" (Dante), sino de los que ratonan. En este sentido,
iba en contra de la teología. dogmática, que no hace
intervenir en absoluto la
razón: correspondería a Santo Tomás el
conciliarlos, y poco a poco Aristóteles
se había transformado en un ídolo al que se adoraba sin
reflexionar. Desde
1660, además, nuestros grandes clásicos, al tener que
escoger entre Aristóteles
y la razón, darán decididamente la preferencia a
ésta sobre aquél. Observemos
que no se trata nunca de una razón individual, que autoriza la
libertad de una
inspiración personal, sino de esa tazón universal, que no
está sujeta a cambio,
siempre semejante a sí misma, indiferente a los tiempos,
lugares, costumbres,
criterio de una belleza igualmente universal y eterna. El papel verdadero atribuido a
esa razón será en primer lugar, si no
el de poner, un freno a la imaginación individual, al menos el
de canalizarla; es
el buen sentido; es el juicio; ya el lector se
imagina las
consecuencias que podrá tener, sobre la creación
poética, esa función de la
razón; habrá que esperar hasta 1820 para ver aliados, en
la más perfecta
armonía, el juicio y la imaginación. Además —y no
es este el papel menos
importante ni el menor peligro de la razón en el campo
literario— es únicamente
desde el punto de vista de la razón como se pretende juzgar la
obra de arte;
debe ser la única luz que ilumine la crítica; vale decir,
que se rechaza el
derecho de juzgar a aquellos cuya razón y juicio no están
desarrollados por la
costumbre de la reflexión y la cultura intelectual. Por lo
tanto, el poeta
escribirá para una élite, para ese público,
entonces muy limitado, de honnetes
gens,[8] el
único capaz de apreciar las finezas y los verdaderos
méritos del artista. El dogma de la razón
domina la doctrina clásica y rige todos los
demás. Marca, en el campo del arte, una evolución
paralela a la que había
sufrido la filosofía bajo la influencia de Descartes y en nombre
del mismo
principio. Aquí también, nuestros grandes
clásicos, más flexibles, por ser más
artistas, que los teóricos que los han precedido, sabrán
suavizar la doctrina
un poco rígida que había pretendido imponer un Chapelain,
seguido además por
todos los teóricos; las gracias del estilo, la sensibilidad, una
delicada fantasía,
a veces los impulsos de una imaginación poderosa,
corregirán lo que ese culto
tenía de austero, de rígido, de inhumano. * * * La doctrina clásica es,
pues, en primer lugar, un conjunto de
principios esenciales, cuya observancia debe permitir la
creación de una obra
de arte lo más perfecta posible. Pero, ¿en qué
consiste esta perfección? La
realización de la sola belleza no basta a los ojos de los
teóricos; mejor dicho,
no puede concebirse sin una finalidad moral. Es cierto que la obra debe
gustar;
algunos, aisladamente, sostienen incluso que puede contentarse con
gustar.
Pero la inmensa mayoría de los críticos admite que debe
"moralizar";
contra la opinión de Malherbe, se atribuye al poeta una
función social; por lo
tanto, es responsable del efecto moral de su obra y no puede
conscientemente
descuidarlo. Además, la razón no podría
complacerse en lo que no sería útil al
espíritu o al alma; además también, las obras de
los antiguos nos revelan su
imperiosa preocupación por instruir. Sólo Corneille
sostiene —pero en 1660—
que, para instruir, hay que saber gustar primero. Que se deba gustar
para
instruir o instruir para gustar, lo cierto es que nadie niega —con la
sola excepción
del novelista La Calprenéde— que la obra de arte deba tener una
finalidad
utilitaria, es decir, moral. Pero, ¿cómo
instruir? ¿Por la
pintura al natural de los vicios y las pasiones, ya que, según
la famosa
fórmula de Aristóteles, la tragedia, por ejemplo,
"recurrirá al terror y a
la compasión para purgar las pasiones de ese género"?
Fórmula sumamente
oscura, sobre la que ninguno de los teóricos del siglo ha podido
aportar luces
definitivas. ¿Por "sentencias", fórmulas morales
diseminadas en la
obra para que se desprendan las lecciones de la misma? Pero esta manera
es muy
visible y pedante. ¿Escogiendo un tema y unos personajes de cuyo
desarrollo se
desprendiese una lección implícita? Es decir,
¿tratando un tema moral y
pintando personajes virtuosos? Esto nunca lo aceptará Corneille,
pero lo
aprobará la casi unanimidad de sus contemporáneos.
¿Será el desenlace de la
trama —representado o simplemente narrado— el que deba contener
esa lección
moral al recompensar a los buenos y castigar a los malos? Corneille
—aquí
también— es casi el único en protestar.
¿Por la alegoría? Es decir, ¿por la
representación concreta, mediante personajes, de los
vicios y virtudes? Casi todos pretenden, en todo caso, que la obra
debe, detrás
de su apariencia, ocultar un fondo moral que formará su esencia
y su razón de
ser. * * * Así, más o menos
desde 1600 hasta los alrededores de 1660, numerosos
teóricos tratan de desprender de Aristóteles, y sobre
todo de sus comentaristas
italianos, o de las indicaciones del gusto intelectual de su propia
época, los
fundamentos racionales de una doctrina definitiva. Hacen obra de
filósofos, de
esteticístas, pero razonan pensando menos en el pasado que en el
porvenir.
Presienten que está a punto de nacer en Francia una gran
literatura, cuyas vías
preparan concienzudamente. Si miran hacia el pasado, no es en un
estéril
esfuerzo de comprensión sino con la idea muy clara de que su
trabajo será
eficaz en el porvenir y permitirá alcanzar la belleza perfecta
en el arte de
escribir. Los fundamentos de su sistema ofrecen una coherencia
admirable. No
volveremos a encontrar un esfuerzo semejante sino después de
1880; y aun así,
siendo casi todos los teóricos de fines del siglo XIX y de principios del XX al
mismo tiempo poetas, novelistas,
dramaturgos, sus meditaciones no serán ni tan serenas ni tan
desinteresadas
como las de los teóricos de l600 a I66O. Nunca, en ningún
país, se verá
esfuerzo más leal para descubrir el camino que lleva a la
verdadera belleza.
Cualesquiera que sean las libertades de detalle que hayan, tomado con
esos principios
nuestros grandes autores después de 1660, nunca se
exagerará la influencia que
ejercieron dichos principios sobre la perfección de sus obras. Pero, a decir verdad, los
principios que acabamos de examinar no
hubieran sido suficientes para enseñar su deber a los autores.
En cualquier
oficio, hay que unir a la teoría la enseñanza
práctica, que no pretende tener
el mismo valor inmutable, que las circunstancias pueden y deben
modificar,
pero cuyo conocimiento es necesario para el obrero que trabaja, de
hecho, en
un tiempo dado, para un público dado, con una materia dada. Nos
quedan por
examinar y presentar en sus particularidades esas reglas que, como
hemos dicho,
todos los teóricos consideran necesarias. * * * La primera de todas estas reglas,
es la verosimilitud, Aristóteles,
en el capítulo IX de su Poética, le
dedica un párrafo del cual saldrán casi todas las
ampliaciones hechas a ese
respecto por los teóricos modernos. He aquí ese texto
capital: Es evidente que
la obra del poeta no consiste en decir lo que ha sucedido, sino lo que
hubiese
podido suceder, lo que era posible de acuerdo con la necesidad o la
verosimilitud. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian
en que
uno habla en versos y el otro en prosa... La verdadera diferencia
radica en que
uno dice 16 que ha sucedido, el otro lo que hubiese podido suceder...
La
poesía, en efecto, expresa sobre todo lo general y la historia
lo particular.
Lo general es lo que tal o cual, según su carácter, haya
dicho o hecho,
conforme a la necesidad o a la verosimilitud; es el fondo sobre el cual
la
poesía pone luego nombres propios. Lo particular es lo que ha
hecho Alcibíades
o lo que se le ha hecho.[9] Lo verosímil,
Aristóteles lo precisa luego, no es lo real, ni siquiera
lo que ha podido suceder, sino lo que se cree que pueda suceder;
depende, pues,
estrechamente de la opinión del público y puede variar. Esta teoría de lo
verosímil, diferenciado de lo real y de lo posible,
ya los teóricos italianos habían tratado de explicarla,
de analizarla, de
comentarla, cuando nuestros 'teóricos la conocieron y la
estudiaron a través de
ellos. Chapelaín, después de Deimíer, precisa la
regla y le da toda su fuerza a
propósito de la querella del Cid, que removió
tantas ideas e hizo
precisar tantas nociones. Chapelain, como Scudéry, critica a
Corneille por
haber escogido un tema tal vez posible por ser histórico, pero
inverosímil.
Limitando la noción de verosimilitud, no autorizará sino
lo verosímil
"ordinario", lo verosímil de los hechos cotidianos, y
prohibirá esa
verosimilitud "extraordinaria", propia de los momentos excepcionales.
D'Aubinac, en 1657, expone definitivamente la posición de los
teóricos
clásicos, cuando escribe a propósito del teatro
únicamente: Lo verdadero no es tema de
teatro, porque hay muchas cosas verdaderas
que no deben verse allí... ¿o posible tampoco lo
será, pues hay muchas cosas
que se pueden hacer..., que sin embargo serían ridículas
y poco creíbles si se
representaran... Por tanto, sólo lo verosímil puede
razonablemente fundamentar,
sostener y terminar un poema dramático. No es que las cosas
verdaderas y
posibles estén fuera de lugar en el teatro, sino que sólo
se admiten en la
medida en que presentan
verosimilitud. No hay género literario al
cual nuestros teóricos no quieran aplicar
lo que d'Aubignac dice del teatro, con excepción de Corneille.
Este es el único
en sostener que lo verdadero, autentificado por la Historia o la
leyenda, puede
ser materia de la obra, aun si no es verosímil. "Diré
más, escribe, no
temeré pretender que el tema de una bella tragedia debe carecer
de
verosimilitud".[10] Pero
está solo. ¿Sobre qué se apoya
esta regla de verosimilitud? La autoridad de
Aristóteles no basta ya a nuestros teóricos; los detalles
mismos de su doctrina
necesitan de una base lógica. La obra debe instruir; por ello
concluye
Chapelain: "Donde falta la creencia, faltan también la
atención o el
afecto; pero donde no hay afecto, no puede haber emoción ni, por
consiguiente,
perfección o enmienda en las costumbres de los hombres, lo que
es la finalidad
de la poesía". Es la verosimilitud, y no lo verdadero, lo que
sirve de
instrumento al poeta para encaminar al hombre hacia la virtud. En arte,
la verosimilitud
es lo que está conforme con la opinión común,
aunque, a los ojos del sabio o
del erudito, fuese evidentemente errónea. De ahí el
desdén de esos teóricos por
la verdad histórica, la cronología; era esto ir mucho
más lejos que Aristóteles
y sus comentaristas del siglo XVI. Corneille es el único —una
vez más— en pedir
el respeto absoluto por la Historia. * * * Ya que representar lo
verosímil consiste en escoger la realidad más
normal, apartando lo anormal, se comprende que el escritor tienda a
buscar lo
general bajo lo particular, siempre excepcional. "La poesía,
escribe
Chapelain..., pone lo particular en función de lo universal...
Bajo los
accidentes de Ulíses y Polifemo, veo lo que es razonable que en
general suceda
a cuantos actúen de la misma manera,.. Me interesan menos Eneas
piadoso y Aquiles
colérico... que la piedad con sus consecuencias y la
cólera con sus efectos, sí
quiero conocer plenamente la naturaleza de las mismas". Hay que ir de
lo
real, que es único, a lo verdadero, que es universal. Ley
capital del arte
clásico, que los románticos tratarán de romper,
sin lograrlo, sin quererlo del
todo, que nuestros grandes escritores posteriores a 1660
aplicarán sin reserva,
y que da a sus obras ese alcance universal que es uno de sus más
auténticos
títulos de gloria. * * * Una cosa es bella a nuestros
ojos, escribe Nicole en 1659,[11]
"cuando
guarda conformidad con su propia naturaleza y con la nuestra". Nicole
expresa por esta fórmula la necesidad del decoro. El decoro es
una de
las condiciones esenciales de la obra de arte, tal como la concibe la
doctrina
clásica. El contenido de esta palabra es, por lo demás,
tan amplio como vago.
Esta palabra, tan empleada entonces en las discusiones literarias,
expresa más
o menos lo que nosotros llamaríamos armonía, armonía
interna de la obra
de arte, armonía entre la obra y el público que la acoge.
Aristóteles y, luego
Horacio, en forma menos completa, habían definido esta
noción del decoro,
subdivídiéndola en cuatro clases de decoro moral: las
costumbres deben
-ser buenas, las acciones representadas morales; conformidad entre
la conducta
o el carácter del personaje y la tradición; acuerdo entre
la conducta y el
carácter o la situación; constancia de los caracteres a
través de toda la obra. Sin embargo, esta noción
del decoro no se precisa ni se impone en
Francia, sino hacía 1630, y es otra vez Chapelain quien la lanza
en la
corriente de las discusiones. Pero es la querella del Cid la
que obliga
a los críticos a examinar a fondo esta noción
relativamente nueva y es La
Mesnardiére quien se hace su máximo defensor, seguido por
todos los demás. De
una manera general, se llega a una especie de realismo histórico
todavía
insuficiente por timidez o ignorancia, pero muy definido en cuanto a la
intención. Es el decoro interno. Sin embargo, el decoro externo,
cuyo principio proviene del mismo
texto de Aristóteles, podía contradecir el otro. En
efecto, ¿acaso no era
difícil querer pintar un ser moral y conforme a su época
y a la tradición
legendaria o histórica, y, a la vez, someterse en esta pintura
al gusto del
público? ¿No desagradará a un público,
forzosamente muy ignorante de la
realidad histórica, aquello que es históricamente
verdadero? Entre la verdad histórica
y la idea que se hace el público de tal
período o de tal héroe, es esta última la que debe
escoger el escritor. Debe
sacrificar lo que es verdadero a lo que se cree verdadero. En una
carta
famosa, Balzac felicita a Corneille, a propósito de Cina, en
los
términos siguientes: Usted nos
muestra a Roma tal como sería en París... Es usted el
verdadero y fiel
intérprete de su espíritu. . Digo
más,
es a menudo su pedagogo y le recuerda el decoro, cuando ella no lo
recuerda.
Usted es el reformador del tiempo antiguo, cuando éste necesita
de embellecimiento
o apoyo... Lo que usted presta a la historia es siempre mejor que lo
que de ella
toma. En efecto, Corneille a decir
verdad, manifiesta tanta desenvoltura
como los demás al tratar hechos históricos; pero lo que
trata de adaptar al
gusto de sus contemporáneos, son hechos excepcionales y no la
historia mediana. Todos los teóricos
recomiendan este equilibrio difícil entre lo
verdadero y el gusto del público; hay que descartar toda palabra
deshonesta,
todo espectáculo penoso y desagradable, sustituyéndolo
por el relato. La regla del decoro interviene en
todas las otras reglas, las cuales son válidas sí
están de acuerdo con ella;
nueva prueba de la estructura lógica del conjunto de la doctrina
clásica, de la
solidez de esta construcción. Es, además, una de las
reglas más visibles, una
de las que mejor caracterizan la obra clásica, porque se
aplicará constantemente
durante dos siglos. Es por ella, por lo que la literatura
clásica está tan
exactamente modelada sobre el siglo en el cual se desarrolló; si
esta
literatura se agotó es, en parte, porque a esta regla, mal
comprendida a fines
del siglo XVIII y a principios del XIX, no
se
dio flexibilidad, como debía hacerse por su misma
definición, y porque se
guardó fidelidad al decoro del siglo de Luís XIV, en vez de forjar uno nuevo, de
acuerdo con épocas
muy diferentes en cuanto a las costumbres, al espíritu y a la
cultura. * * * Para gustar, la obra debe, pues,
ser verosímil hasta en sus detalles,
universal en sus pinturas, respetuosa del decoro; todo esto es.
necesario, pero
en cierta forma negativo. El motor que provocará el
interés no podría consistir
en estas reglas que, más bien, son limitaciones. El
interés sólo será provocado
por lo "maravilloso", que excitará la curiosidad o la
admiración,
motores del interés. ¿Cómo podrá lo
maravilloso acordarse con la verosimilitud?
Y, en primer lugar, ¿en qué consiste? Chapelain nos lo
explica: La naturaleza del tema produce lo
maravilloso, cuando por un
encadenamiento de causas, no forzadas, ni llamadas de fuera, se
producen
acontecimientos sea contra lo esperado o contra lo ordinario; la
maravilla se
logra con los accidentes cuando la fábula está sostenida
sólo por las
concepciones y por la riqueza del lenguaje, de tal manera que el lector
se
despreocupe del tema para detenerse en el embellecimiento.[12] Es, nos dice el P, Rapin, "todo
lo que está contra el curso
ordinario de la naturaleza" y cuyo objeto, al interesar, es el de
conmover
el corazón y "animarlo para las grandes cosas". De hecho, esto
se ve
principalmente en la forma de desarrollar la obra y
particularmente en los
grandes géneros, epopeya y tragedia. Pero lo extraordinario, si
bien debe
sorprender, no debe parecer imposible, debe permanecer dentro de los
límites de
lo verosímil, trátese, para unos, de lo verosímil
mediano y, en cierta forma,
cotidiano o, para Corneílle y algunos otros, de lo
verosímil excepcional. Lo maravilloso puede ser divino o
humano; en el primer caso, se
tratará propiamente de milagros tomados de la mitología
pagana o de la religión
cristiana. En realidad, el equilibrio es tan
difícil de conservar entre lo
verosímil y lo maravilloso, como entre el decoro y la verdad
histórica. [1] Citado por R.
Bray, Op. cit., p. 91. [2] Chapelain,
citado por R. Bray, id., p. 93. [3] Guéret, citado por R. Bray, id., p.94 [4] Para aclarar este
término intraducible de
"honnête homme",
suerte de ideal del hombre del siglo XVII, citamos aquí a V.—L. Saulnier, La
Iitérature française du siécle
classique, París
(1958), págs. 45 y sig.: El honnête
homme debe
saber
mucho, pero también ir más allá de su saber;
ejercicios ecuestres, talentos
artísticos, ciencia libresca, virtud, no le falta nada;
más la elegancia del
vestido y de la conversación; y, sobre todo, cierta gracia
natural, enemiga de
toda afectación de gravedad. Pero este ideal evoluciona en el
sentido mundano.
. . hacia 1660. . . Las cualidades fundamentales son de ahora en
adelante la
fineza y la discreción (no jactarse de nada) que
sobreentienden todas
las cualidades de espíritu y hasta cierta sensibilidad, pero les
imponen un
desprendimiento, una elegante simplicidad
superior a su fondo
mismo". (N. del
T.). [5]R.Bray, op. cit., p.
106. [6] Citado por R.
Bray, op. cit.,
p. 107. Cf. el texto de Valéry, p. 254. [7] Saint-Evremond, De la poesía, citado
por R. Bray, op. cit., p.
157. [8]Plural de
"honnête
homme"; véase nota 4 (N. del T.). [9] Traducción
francesa de Egger, citada por R. Bray, op. cit., p. 192 [10] Citado por R. Bray, op. cit., p. 202 [11] Tratado de la verdadera y de la falsa belleza..., citado por
R. Bray, op. di., p. 216. [12]Prefacio
al Adonis, p. 40, citado por R, Bray, op. c'tt., p.
231. |