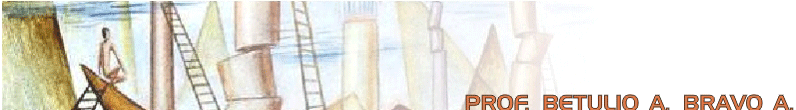



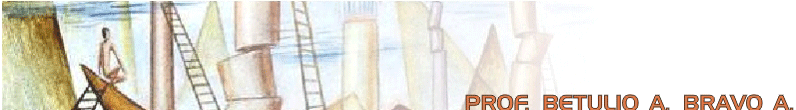 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
| |
|
MANUEL BARRIOS.
Pre-textos. España. 2001
fragmentos
de la subjetividad romántica La reflexión
filosófica en torno al problema de la formación del
individuo en un período de la cultura alemana y europea al que
Goethe, entre
otros de sus ilustres artífices, prestó su nombre para
designarlo, puede
aplicarse con especial pregnancia no sólo sobre su
dimensión histórica, social
o estética, sino también sobre el ámbito de las
ciencias de la naturaleza. Cabe
reconstruir entonces el despliegue de esta problemática,
así como el de sus
diferentes soluciones, a partir de un análisis de los productos
filosóficos y
literarios de la época que considere al mismo tiempo la
influencia ejercida en
ellos por la evolución del paradigma científico-natural.
Éste es en parte el
sentido de la propuesta de lectura que aquí se hace. Por tanto,
se hará
referencia a la obra de pensadores, poetas y literatos tales como Kant,
Goethe,
Schiller, Hólderlin o Mary Shelley tomando como telón de
fondo para la exégesis
la concepción de la naturaleza -por expresarlo ahora en
unos términos bien
genéricos- que inspira igualmente, en gran medida, la profunda
autoconciencia
epocal que late en todos sus textos. Podría parecer en
principio que estamos situándonos así, sin más,
ante
un horizonte especulativo que es el que distingue fundamentalmente a
esos
pensadores de finales del XVIII
e
inicios del XIX que se conocen genéricamente con el nombre
de Naturphilosophen
(Franz von Baader, Oken, Johann jakob Wagner y, con acento
más
decididamente científico, Steffens o Ritter). Pero lo cierto es
que si
atendemos al contenido básico de su pensamiento, esto es, a la
idea de que
existe una unidad oculta y esencial entre todos los seres del
universo
—una idea de ascendencia neoplatónica en sus modulaciones
más primarias y que
Schelling desarrollará con singular brillantez-
reconoceremos de inmediato que
se trata más bien de un rasgo que alcanza a todas las
manifestaciones
culturales de la época y en los órdenes más
diversos;[1] y
ello hasta el punto de que
esta nueva configuración del paradigma científico
influye, tanto como el
cambio social e histórico-político (tanto como el estado
de nación dividida en
Alemania, por ejemplo), en las ideas literarias y
filosóficas de la cultura
alemana y europea del momento. Lo crucial aquí es el hecho
de que la ciencia
dominante deja de ser la física, que sustentaba toda la
visión mecanicista del
mundo tan arraigada durante el siglo XVIII, y pasa a ser la
química, de la
mano, eso sí, del electromagnetismo. Una serie de
fenómenos que no tenían
cabida en el estricto marco físico-mecánico, como la
luz, el aire o el fuego,
y que están por el contrario a la base de la química,
pasan ahora a delinear la
nueva imagen de lo real. Tal como lo expresa Félix Duque en su espléndido trabajo
titulado Filosofía del la técnica de la
naturaleza,
que sigo fielmente para la reconstrucción de este
estadio tecno-natural:
"Aquí se configura un mundo de transformaciones continuas
de fluidos,
penetrables íntimamente por el fuego (...) El mundo deviene
fluido,
energético"[2] Y la
electricidad es "la energía científica oculta tras la
imaginería del fuego",
el "medio universal de transformación y transmisión". La
consecuencia
de todo ello es que "ya no hay barreras entre lo orgánico y lo
inorgánico:
ambas regiones forman un continuum, controlable y
reconstruible en el
laboratorio".[3] La ciencia de comienzos del XIX
viene así a dar fundamento en
principio a esa Naturphilosophie de tendencia neoplatonizante,
que
alcanzará en la obra de Schelling una cota insospechada. Lo
que pensadores
renacentistas como Bruno o Paracelso habían propuesto bajo la
idea más o menos
difusa de un "alma del universo", eso parece querer realizarlo la
época moderna. La Ilustración confiere entidad
efectiva, tanto científica como
política y social, a muchas de las aspiraciones que
conforman la tópica del
Renacimiento. Pero, al hacerlo, las enfrenta a la vez con los
límites
inherentes a la nueva realidad social del capitalismo, con lo que a
menudo
acaba destruyendo buena parte del potencial revolucionario
ínsito en aquellos
sueños de la razón renacentista. Ya se sabe que el
sueño de la razón moderna
produjo monstruos. La generación prerromántica
será inicialmente la encargada
de apurar el cáliz de esa contradicción. Pero me
estoy adelantando a mis
propios planteamientos. Según se ha apuntado ya,
el primero de ellos consiste en afirmar que
este predominio de la química, como ciencia que demuestra
la
continuidad existente entre los distintos órdenes de realidad,
desde lo
inorgánico hasta lo orgánico, se refleja
también -y sobradamente- en la
literatura del momento; de tal manera que la temática
fundamental que
caracteriza a la novelística moderna desde la época
de Goethe, esto es, las
peripecias del individuo a lo largo de su proceso de
constitución como tal,
aparece asimismo atravesada por la idea rectora del espíritu de
los Naturphilosophen:
al individuo lo forjan, tanto como la experiencia moral
de su estancia en
el mundo, tanto como su progresiva conciencia de sí, los
flujos del éter sobre
su cuerpo, la travesía del viento por entre sus cabellos, o el
rumor de la vida
de los campos tras los ventanales de un convictorio tubingués. Y
bien, ¿acaso
no es precisamente esto lo que nos ofrece la configuración
del "alma bella"
que plasma el Bildungsroman hölderliniano Hiperión
ya desde sus
primeras redacciones? Ciertamente, Hölderlin presenta
allí al héroe, trasunto
de sí mismo, como un individuo sujeto a transformaciones
continuas, a constantes
oscilaciones energéticas en su constitución
anímica, así como en su economía
libidinal, desde la desesperación hasta el entusiasmo más
absolutos, y todo
ello gobernado, por supuesto, por los avatares de su andanza
amorosa, por las
expectativas de su utopía de una Grecia recobrada, pero
también por la
caída de los rayos de Apolo sobre su cabeza. El propio
Hölderlin lo expresa
de manera rotunda en una de las elaboraciones previas al texto
definitivo de la
novela y que lleva por título La juventud de
Hiperión: "el éter que
nos circunda, ¿acaso no es fiel retrato de nuestro
espíritu el puro, inmortal
éter?"[4] Es además una idea similar
a ésta la que, a mi modo de ver, subyace en
buena medida al planteamiento hölderliniano cuando en su Fundamento
para el
Empédocles distingue dos principios, uno
individual-cultural, lo orgánico (das
Organische),y otro universal-natural, lo aórgico (das
Aorgische), de
cuyo persistente conflicto deriva Hölderlin la condición
trágica del héroe: Así, Empédocles es
un hijo de su
cielo y de su período, de su patria, un hijo de las
violentas contraposiciones
de naturaleza y arte, en las cuales apareció el mundo ante sus
ojos.[5] Ahora bien, no se trata
éste, con todo y pese a lo querido por las
dilucidaciones heideggerianas al respecto, de un pensamiento
sólo tardíamente
formulado por el Hólderlin de los grandes Himnos y
Elegías e ignorado por el
poeta del Hyperion. En otro lugar he desarrollado más
extensamente mis
objeciones a esa diferenciación algo rígida que hace
Heidegger entre un joven Hölderlin
y un Hölderlin de madurez, a mi modo de ver no siempre con
suficiente
fundamento.[6] Ahora
me limitaré a indicar que ya en el Fragmento de
Hiperión podemos hallar
claras prefiguraciones de ese pensamiento del zwischen, que
Heidegger
adjudica con aires de exclusividad a la obra hölderliniana
posterior a 1800,
como, por ejemplo, cuando Hiperión afirma que "el hombre
desearía estar a
la vez en todo y por encima de todo" (StA, III, 163). Hölderlin subraya en
esa frase las
preposiciones: "in allem seyn" (estar en todo), como
otra formulación del deseo de "volver, en un feliz olvido
de sí, al Todo
de la naturaleza",[7] como
voluntad de armonía
absoluta; " über allem seyn" (estar por encima de todo),
como expresión de la voluntad de poder que alimenta el
desgarro inherente al
ser humano. Pero lo más digno de ser destacado
filosóficamente es la cópula,
por la cual Hölderlin aúna, sin disolverlos en una
síntesis superior, ambos
principios. Un zugleich, quizá más radical
incluso que el derivado de la
especulación hegeliana, caracteriza el drama de la bella
subjetividad hölderliniana
desde Hiperión mismo, antes del tiempo de retorno
a la patria, en el
propio destierro, de igual modo que permea la esencia del Bildungsroman:
que
consiste, sí, desde luego, en narrar el proceso de
formación del individuo,
mas, como hemos visto -y con esto retomamos el hilo de la
argumentación
general- haciendo depender ese proceso tanto de instancias
espirituales como
de instancias naturales; y ello aun cuando en último
término éstas tiendan a
resolverse en aquéllas. Es el caso, por ejemplo, de la
novela goetheana Las afinidades
electivas (1809), donde volvemos a encontrarnos con esa presencia
de
motivos científicos y, más concretamente, químicos
en la literatura. El propio
Goethe, en efecto, presenta su novela como un intento de
reconducir "una
parábola química a su origen espiritual”, para
exponer así un caso moral,
"tanto más -dice literalmente- cuanto que sólo hay una
naturaleza en todo,
y porque también el reino de la serena libertad racional se
ve constantemente
atravesado por las huellas que traza la turbia necesidad de la
pasión".[8] La
parábola química que
inspira el relato de las conflictivas relaciones amorosas entre los
cuatro
personajes principales está ya recogida en el título
mismo de la obra, el cual
remite inequívocamente al tratado del naturalista y
químico sueco Torbern Olof
Bergmann (1735-1784), Disquisitio de attractionibus electivis,[9] de
1775. Mediante dicha expresión, Bergmann había definido
allí "un fenómeno
observado en algunas combinaciones químicas, a saber, su
tendencia a
disociarse los elementos por el contacto con un tercero que
parecía ejercer,
sobre uno de los dos, una mayor 'atracción' que la que
había impulsado la
combinación primera".[10]
Reconocimiento de que
tampoco en la naturaleza existían armonías definitivas,
al menos el fenómeno
permitía establecer una ley que explicara sus desgarramientos.
Según indica
Angela Ackermann,[11] el
tema tenía por fuerza
que fascinar a Goethe, interesado como estaba en hallar unos principios
últimos
capaces de fundar la unión de naturaleza y cultura (necesidad
ético-metafísica), pero a la vez capaces de
comprender el ritmo de sus desavenencias
(necesidad literaria, como forma sublimada de la turbia
necesidad de la
pasión). No voy a insistir en este
aspecto, aunque sí quisiera hacer una última
observación a propósito del mismo: puede
reprochársele a Goethe haber
identificado excesivamente este elemento perturbador,
desorganizador (aorgiscb,
diría Hölderlin), con la pasión. En ello
se cifra justamente su condición
anti-romántica, que Fausto se encargará de
ilustrar de forma sobrada.
Ciertamente, sólo el Wissensdrang fáustico
resulta a la postre una
pasión lícita, puesto que en ella el sujeto, antes que
perder su dominio de sí
-como por el contrario ocurre en el caso de la pasión amorosa-
lo expresa bajo
su más alta forma. Por ello mismo, lo que a fin de
cuentas se cuece en el
crisol de la mudanza alquímica del alma fáustica no es
meramente ese contento
burgués con el que a menudo se ha descrito, de manera
simplista, la adopción
por parte de Goethe de un clasicismo a ultranza; sutilmente agazapada
tras la Entsagung
goetheana sigue latiendo la potencia de una razón
insaciable, que
constantemente desborda los medios que una limitada subjetividad pone a
su
alcance. Y es que, frente a lo que suele afirmarse en sentido
contrario, el
anhelo de infinito y la desgarrada conciencia de los
límites de la
subjetividad en donde dicho anhelo se alberga no constituye una
estructura
dialéctica típica sin más de la razón
romántica; tan característica es de la
razón ilustrada como de aquélla, y así nos lo
muestra también a las claras un
pensamiento como el de Kant, que, aun cuando abierto ya a las
sugerencias de la
nueva sensibilidad, permanece fiel en lo esencial al
espíritu de la
Ilustración. Mas, como digo, no por eso deja Kant de
expresar aquella
conciencia desgarrada que embarga al hombre siempre que éste
afronta la tarea
del pensar en su radicalidad más absoluta: En un género de
conocimientos (la
metafísica) tiene la razón humana el singular
destino de verse agobiada por
cuestiones que no puede eludir, pues le han sido encomendadas como
tarea por la
naturaleza de la razón misma, pero que tampoco puede
contestar, ya que
sobrepasan toda .su capacidad (KrV, A VII). Tal es -incluso para la
mentalidad tardoilustrada- la naturaleza de
la razón, "rendida ante condiciones propuestas por ella misma",
pero
confiada, pese a todo, en la inevitabilidad de los progresos de la
metafísica y
del saber en general. Es así como Kant y Goethe salvan en un
mismo movimiento
redentor la aspiración fáustica y el destino de la
metafísica: mediante la apelación
al mito moderno por excelencia, el del progreso.[12] Y es
aquí más bien donde
han de dirimirse las diferencias con el temperamento romántico. Así pues, pasemos a
considerar con cierto detenimiento un texto
romántico en el que se evidencia una valoración bien
distinta del progreso. Se
trata de la novela de Mary Wollfstonecraft Shelley, Frankenstein,
or the
Modern Prometheus, publicada en el año 1818. Como su propio
subtítulo
indica, esta novela deja traslucir una de las últimas
versiones románticas del
mito de Prometeo, al tiempo que representa otra recreación
más de la leyenda
del golem. Existen de hecho en la literatura romántica y
concretamente en la
alemana numerosos relatos que recogen de una u otra manera este
motivo
novelesco del golem, como por ejemplo Isabel de Egipto, o Melück
María
Blainville, ambas de Achim von Arnim (o bien derivaciones suyas,
desde el
homunculus goetheano hasta el tema del doble: La condesa Dolores, de
Arnim, Los elixires del diablo, de E. T. A. Hoffmann, etc.);
pero
ninguno de ellos alcanza la altura e intensidad de la célebre
narración gótica
acuñada por Mary Shelley en aquellas inquietantes veladas
nocturnas de Villa
Diodati, en compañía de su esposo, el poeta Percy Bisshe
Shelley, y de Lord
Byron[13]
Del mismo
modo, hay antecedentes técnicos que sin duda debieron contribuir
poderosamente
a la consolidación de Frankenstein como mito científico
de la época (pese a
Volta, quien ya por aquel entonces mostraba que la electricidad
específica o
animal sólo es una forma de la electricidad general). Entre
dichos precedentes
merece ser destacado sobre todo el trabajo de Jacques Vaucanson
(1709-1782),
constructor de ingenios mecánicos, quien causó
sensación en la Academia de las
Ciencias de París, en 1738, cuando presentó su canard
digérateur, un
pato mecánico diseñado para ilustrar el proceso
químico de la digestión, capaz
de ''comer" granos y semillas, "digerirlos" y producir
"excrementos". En L'homme machine (Leyden, 1746), La Mettrie
se apoya precisamente en los trabajos de Vaucanson para defender su
tesis de
que el hombre resulta equiparable por completo a un mecanismo de
relojería. Y
son altamente significativos los términos en que se refiere
ahí a Vaucanson
cuando le exhorta a construir un parleur, ''máquina que
ya no puede ser
contemplada como imposible, sobre todo en las manos de un nuevo
Prometeo".[14] Otra contribución en la
misma línea fue la de Pierre-Jacquet Droz
(1721-1790), considerado como el sucesor de Vaucanson. La
construcción de un
autómata que, mojando su pluma en el tintero, sacudía la
tinta sobrante,
apoyaba una mano sobre el papel y con caligrafía perfecta
escribía ''cogito,
ergo sum", supuso también un avance extraordinario en ese
sentido. Pero si
viene aquí a nuestra memoria, es precisamente por la
circunstancia, desde luego
reveladora, de que Mary Shelley visitó a Droz en su casa de
Neuchatel años
antes de escribir su relato. En cualquier caso, no hay que
olvidar que todas estas innovaciones
técnicas se atenían estrictamente al paradigma
mecanicista dieciochesco, y que
sin el recurso a otras concepciones filosóficas, cual las
suministradas por la
asimilación entre los Naturphilosophen de las
teorías galvánicas y el
auge de los fenómenos electroquímicos, no podría
comprenderse la verdadera
dimensión del mito de Frankenstein. Algo distingue, pues, la
narración de Mary
W. Shelley tanto de sus antecedentes literarios como
científicos. Es la
distinción que reside en la naturaleza del monstruo. El monstruo de
Frankenstein está hecho de fragmentos de hombre: de
huesos recogidos en
los osarios y trozos de carne putrefacta de los cadáveres
profanados por su
hacedor, "mientras andaba entre las humedades impías de las
tumbas".[15]Se trata de una criatura informe, escindida,
pero a la que su creador ha sabido dotar del bello vínculo, capaz
de
transformar la materia inerte en un ser vivo. Este "bello
vínculo"
que anima al monstruo, reconstruyendo su interioridad desgarrada para
procurar
devolverlo a la vida plena de una naturaleza armoniosa, no es otro
que el que
procede del rayo celeste. Víctor Frankenstein es así el
moderno Prometeo que
asalta el cielo y roba el fuego de los dioses para entregárselo
a la criatura
forjada por él, a fin de que ésta pueda disfrutar de
una existencia más plena
e intensa. Y es este fuego, esta luz o enêrgeia, esta supuesta electricidad animal
la que -cumpliendo aquí una función similar a la
asignada por Kant al éter en
su Opus Postumum- galvaniza el cuerpo inerte del monstruo y le
confiere
movimiento. Pero en aquella lúgubre
noche de noviembre, justo en el instante en
que Frankenstein infunde la chispa vital al ser inanimado que yace
ante él, se
produce un dramático cambio en su actitud: Los distintos accidentes de la
vida no son tan mudables como los sentimientos de la naturaleza humana
-reconoce-. Yo había trabajado denodadamente durante casi
dos años, con el
único objeto de infundir vida a un cuerpo inanimado. Para
ello me había
privado del descanso y de la salud. Lo había deseado con un
ardor que excedía
con mucho a la moderación; pero ahora que había
terminado, se había
desvanecido la belleza del sueño, y un intenso horror y
repugnancia me
invadieron el corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser
que había creado,
salí precipitadamente de la habitación.[16] Horrorizado, Frankenstein
abandona la criatura a su suerte -abandono
éste que, por lo demás, habrá de tener funestas
consecuencias para ambos. Lo
que horroriza a Frankenstein es el haber advertido finalmente los
límites de su
sueño científico (en su afán de dar todo el
ser a un objeto, de agotar
su entidad mediante la sola aplicación de una técnica
científica): se ha
esforzado en formar un ser cuyos miembros fueran proporcionados,
y, de hecho,
ha seleccionado para el mismo unos rasgos que, considerados cada uno de
ellos
aisladamente, bien podrían resultar amables, incluso hermosos.
Sin embargo,
cuando aquel conjunto de miembros, revestido de vida propia, se
pone en
movimiento y se muestra como una única cosa, la
impresión del todo cambia por
completo con respecto a la de las partes; y ni siquiera el bello
vínculo que
viene del cielo logra arrastrarlo hasta su altura redentora: esos "ojos
aguanosos" revelan la verdadera naturaleza de la criatura, su
pertenencia
al barro y a la ciénaga al mundo sublunar, quebrado y oscuro. A pesar del bello vínculo
suministrado por la electricidad galvánica,
algo le falta al monstruo para recrear en su cuerpo una totalidad
armónica,
susceptible de brindarle un nuevo aspecto que haga olvidar su
constitución fragmentaria
y deje de inspirar horror a los hombres. Esa carencia será,
sin duda, funesta
para él: le precipitará en el abismo de la
desolación, le alejará de toda
posibilidad de felicidad y hará que en su mente ya
sólo tenga cabida el deseo
de venganza contra el artífice de su desdichada existencia; pero
en el fondo no
lo estará condenado a un destino tan distinto al de los
propios hombres, como a
primera vista pudiera sugerir la narración de Mary W. Shelley.
Porque si
consideramos atentamente, abstracción hecha de lo que es pura
peripecia
literaria, los términos en los que se formula ahí la
descripción del estado de
indigencia en que se halla la humanidad del monstruo, veremos que
éstos no
distan mucho de los de la descripción que Schiller realizaba en
la sexta de
sus Cartas sobre la educación estética del hombre a
propósito del
individuo moderno. Schiller caracteriza ahí el
espíritu de la modernidad a la
luz del "contraste que se advierte entre la forma actual de la
humanidad y
la que tuvo en otras épocas, principalmente en la época
de los griegos",
comentando lo siguiente: Por aquellos tiempos, en el
hermoso despertar de las potencias del alma, aún no
tenían los sentidos y el
espíritu .sus dominios estrictamente cercados y divididos;
ningún
disentimiento los separaba ni los empujaba a definir, en
recíproca hostilidad,
las lindes de sus esferas respectivas. (...) ¡Cuan distintos
somos los modernos!
También nosotros hemos proyectado en los individuos,
agrandada, la imagen de
la especie..., mas rota en pedazos, no compuesta en mezclas y
combinaciones.
Hasta tal punto está fragmentado lo humano, que es menester
andar de individuo
en individuo preguntando e inquiriendo para reconstruir la totalidad de
la
especie. Entre nosotros dan ganas de afirmar que las potencias del alma
se
manifiestan, en realidad, separadas y divididas, como la
psicología las separa
y divide en la representación; vemos, no ya sujetos
aislados, sino clases
enteras de hombres que desenvuelven tan sólo una parte de sus
disposiciones,
mientras que las restantes, como órganos atrofiados, apenas se
manifiestan por
señales borrosas.[17] Fragmentación de lo humano
como rasgo distintivo de la situación del
sujeto moderno: un topos compartido por el pensamiento
ilustrado y
romántico, que hace perfectamente comprensible el hecho de
que el moderno
Prometeo sólo sea capaz de alumbrar a un ser desgarrado y
paradójico, conforme
a lo que Schiller califica como "el espíritu de nuestro tiempo,
al que
vemos oscilar (...) entre la monstruosidad y la mera naturaleza".[18]
Así se halla, a fin de
cuentas, la creatura de Frankenstein, cuyo desmembramiento externo es
únicamente reflejo de su desgarramiento interior: escindida
entre la
monstruosidad de su cuerpo y la pura y bella naturaleza de sus anhelos;
pues,
en efecto, como reconoce su propio hacedor, tampoco este ser "carece de
elevados sentimientos", al contrario. De hecho, son precisamente
éstos los
que más contribuyen a sembrar de desdichas la larga y
extraña historia del
monstruo, según él mismo le relata a Frankenstein: (...) Recuerda que soy tu
criatura; debería ser tu Adán, pero soy más bien
el ángel caído, a quien
privaste de la alegría sin haber cometido mal alguno. En todas
partes veo la
felicidad, de la que sólo yo me encuentro irrevocablemente
excluido. Yo era
afectuoso y bueno, y la aflicción me ha convertido en demonio.
(...) Créeme,
Frankenstein; yo era benévolo; mi alma resplandecía de
amor y humanidad; pero
¿no estoy solo, miserablemente solo? Si tú, mi creador,
me detestas, ¿qué me
cabe esperar de tus semejantes, que no me deben nada? Me desprecian y
me odian.
Mi refugio son las montañas desiertas y los desolados
glaciares.[19] La criatura de Frankenstein posee
ciertamente un cuerpo monstruoso,
pero no por eso deja de ser un "alma bella". Más bien todo lo
contrario: en el contraste expresa de la forma más intensa ana
contradicción,
que desde el principio es constitutiva de la condición
misma de esta figura
prerromántica. El suyo es en esencia el drama de la bella
interioridad que no
encuentra en el exterior correspondencia alguna con sus nobles
afanes y, por
tanto, se recluye aún más en sí misma,
aislándose por completo del mundo, como
se aisló Hölderlin en casa del carpintero Zimmer, o bien
buscando refugio en
esos desolados parajes -el glaciar, la montaña- que
serán tema predilecto de
los pintores románticos en general y de Caspar David Friedrich
en particular. Y
al igual que sucede en todas las configuraciones que de dicha schöne
Seele nos
muestra la época, en su caso, la incapacidad esencial para
relacionarse con los
hombres no sólo vendrá a evidenciar los limites dentro de
los que se
circunscribe su 'alma desventurada (así v.g. en los
términos en que Hegel los
formula dentro de su Fenomenología del Espíritu),[20] sino
que también servirá para poner de relieve las
insuficiencias de la realidad
socio-económica, histórico-cultural, donde aquella figura
del espíritu se
asienta. Según hemos visto ya, su melancólica queja
pronto adopta tonos de
crítica y reproche -contra Frankensteín en primera
instancia, y luego contra
todo el género humano- casi como en los versos de Hölderlin: Ich verstand die Stille des Aethers
Der Menschen Wort verstand ich nie.[21] Nunca entendió
Hölderlin:la palabra de los hombres; pero a menudo un
dios lo salvaba de la reprimenda y el griterío de sus
contemporáneos, incluso
al final de sus días, cuando ya no era nada más que "un
niño de cabellos
grises" (StA,VI, 378). Para el monstruo de Frankenstein, sin embargo,
ni
siquiera existe esa posibilidad consoladora, pues, con su asalto
al cielo, la
aspiración prometeica de su creador ha despoblado de dioses el
mundo, erigiendo
así al logos científico en portador exclusivo del
poder del fuego celeste
sobre la tierra. Nacido del abismo de la ausencia de los dioses e
inclinado por
naturaleza, de acuerdo con el ideal rousseauniano, a la sociabilidad y
la benevolencia,
este desventurado ser, que se afana en aprender a hablar en un idioma
extraño
(francés), que educa su espíritu en el pensamiento de
Mílton y de Plutarco, que
fomenta su melancolía con la lectura del Werther goetheano,
y que
alumbra sus noches de soledad y vigilia con el ensueño de una
compañera, nos
recuerda demasiado a nosotros mismos, hasta en sus rasgos más
patéticos, como
para no sentir que en buena medida todos participamos de su destino y
su
fracaso. Un fracaso, por lo demás, que, según la
narración de Mary Shelley se
encarga de ilustrar debidamente, es achacable, antes que a la criatura
misma,
al moderno Prometeo que la forja y a la razón científica
en que éste inspira su
acción. Tal como ha observado con acierto
Eduardo Subirats, en este punto la
versión romántica del mito de Prometeo cambia de acento
con respecto a lo que
había venido siendo su valoración usual desde el
Renacimiento: La filosofía de la
Ilustración
celebra en él al nuevo espíritu científico.
Sólo e¡ romanticismo vuelve a
introducir el elemento del miedo en la cultura moderna por aquel mismo
lugar,
la dominación científica de la naturaleza, por el
que la versión fáustica de
Prometeo lo había suprimido o expulsado. El golem no expone la
esperanza de la
emancipación de la naturaleza a través de la
dominación científica, sino, por
el contrario, la amenaza histórica inherente a ella. Se vuelve
una figura
negativa.''[22] Desaparecida la belleza del
sueño de una humanidad acuñado por la
Ilustración, lo que ahora se ofrece a la mirada
romántica posee más bien los
caracteres de una realidad demasiado horrible como para no querer
calificarla
de pesadilla: toda la fealdad de los escenarios promovidos por el
progreso
técnico y científico y, sobre todo, la del propio
sujeto que ellos opera -un
sujeto resignado o escindido, roto por el esfuerzo de su cuerpo
laborioso o
insensible al lamento de otros hombres- es lo que se condensa en la
figura del
monstruo de Frankenstein. Su significación simbólica para
la sensibilidad
romántica es de todo punto similar a la que registra el tema de
la ruina en la
pintura paisajística de Friedrich, Dahl, Caras, Runge y
demás pintores alemanes
de la época. A la función crítica
desempeñada por la representación pictórica
de la ruina gótica en dichos autores corresponde por
completo el sentido que
en esta novela gótica posee la presencia de ese desecho
humano, de esa humanidad
en ruinas, que es el ser creado por el doctor Frankenstein. En
ninguno de
ambos casos la ruina, sea la del edificio medieval o la del hombre
mismo,
expresa, salvo muy secundariamente, una supuesta nostalgia por un orden
social
definitivamente perdido, como en ocasiones se ha querido hacer
ver. Frente a
una interpretación tal, que ve en el motivo pictórico de
la ruina tan sólo un
elemento reaccionario, autores como Subirats han defendido una
lectura
bastante distinta, que, en lugar de reconocer ahí el deseo de
retorno a una concepción
teológica del mundo, advierte más bien "el momento de una
resistencia
contra la racionalidad del progreso de la civilización
industrial que asume precisamente
el sufrimiento por él producido"[23] Lo
mismo puede decirse,
efectivamente, a propósito de Frankenstein, o el
moderno Prometeo: el
relato del fracaso de la subjetividad moderna en su afán de
arrogarse un poder
absoluto sobre la vida y la muerte no se articula aquí tanto
para defender los
derechos de un dios caído cuanto para hacer lo propio con
una naturaleza
humillada y alienada. Hay que descartar por tanto el presunto reproche
teológico con el que M. Shelley pretendió moralizar a
posteriori -en una
introducción a la obra escrita por ella años
más tarde, hacia 1831[24] el
significado de su
narración. Frankenstein no sufre el justo castigo a su impiedad
por haber
pretendido suplantar a Dios, al menos si esto se entiende en el mismo
sentido
en el que la leyenda medieval condenaba al doctor Fausto; y no lo sufre
sencillamente
porque este lugar trascendental ya no lo ocupa aquel principio
hipostático
sustentador del orden teológico, sino la Ciencia misma de
la que se vale el
doctor Frankenstein. Su impiedad es en todo caso la de toda la
razón científica
moderna, y si se ejerce contra algo, es contra la misma
naturaleza en donde
la sensibilidad panteísta de los Naturphilosophen había
querido cifrar
el nuevo escondrijo de la infinitud. Así lo ratifica el hecho de
que la
venganza de la criatura sea básicamente una venganza de la
naturaleza contra
el logos científico que la somete y sujeta, provocando
su infelicidad. Frankenstein y su criatura,
consumidos por una persecución delirante
que los lleva hasta las heladas regiones del Ártico, son al
final del relato
apenas meras sombras espectrales que se entrecruzan y confunden,
víctimas
ambos de un único destino, pero que ni siquiera en su
último encuentro son
capaces de reconocer en el otro, reflejada, su propia inocencia
trágica. Tal
como sucede al concluir la Narración de Arthur Gordon Pym, el
doloroso
viaje que ambos emprendieron para encontrarse no conduce en el fondo a
ninguna
parte. Frankenstein muere, y el monstruo se pierde en la oscura
lejanía, sin horizontes
definidos, en la que aún nos debatimos. El inquietante
presagio contenido en
sus últimas palabras anuncia, más que su propia
tarea, la que en esta hora
crepuscular nos atañe a todos nosotros: Mi espíritu dormirá
en paz; si
piensa, sin duda lo hará de otra manera. Adiós.[25] [1] Hay, claro
está, importantes distinciones posteriores que hacer. La intuición
de
una armonía cósmica que está a la base de las
concepciones de los Naturphilosophen
no es ni siquiera la misma que preside la construcción
schellinguiana
de la naturaleza; y tampoco, ni mucho menos, la voluntad
especulativa
hegeliana de asentar (setzen) a la naturaleza dentro del
sistema del espíritu. [2] Félix Duque,
Filosofía de ¡a técnica de la
Naturaleza. Madrid, Tecnos, 1986, p. 284 [3] Ibid.
p. 265. [4] J. Ch. F.
Hólderlín, Samtliche Werke. GrosseStuttgarterAusga.be
(= StA),
vol. III. Edición a cargo
de Friedrich Bcissner. Stuttgart, Kohlhammcr. 1957, p. 224. [5]Holderlin,
StA, IV, 1,
154. Trad. cast. de Felipe Martínez Marzoa, en: Hol-eriin, Ensayos,
Madrid,
Peralta-Ayuso, 1976, p. 108; "... y por su muerte —explica Hölderlin un poco antes— los extremos en
lucha de los cuales procedía, él los reconcilia y unifica
más bellamente que en
su vida en cuanto que ahora la unificación ya no es un singular
y, por ello,
demasiado íntima” (idem). [6]Un primer ensayo
de esa controversia fue la ponencia inédita "Hölderlin
y el problema de la
metafísica",
presentada en 1989 dentro del Seminario del Grupo de
Investigación
"Reflexión", de la Universidad de Sevilla. Una visión
más matizada es
la ofrecida con posterioridad a la redacción del presente
capítulo en Hölderlin y Nietzsche, dos paradigmas intempestivos
de la modernidad en contacto, ed. cit., pp. 3(M2. En
esa línea,
cfr. aquí caps. 3 y 4. [7] Hölderlin, Hiperión,
o el
eremita en Grecia. Trad. de Jesús Munárriz.
Madrid, Peralta-Hiperión,
1976, p. 25. [8]El texto
pertenece al anuncio de su novela Die Wahluerwandscbafien, publicado
por Goethe en el Morgenblattfürgebildete Stánden
(Diario de las clases cultas),
que dirigía Cotta en Stuttgart, y que aparece recogido
dentro de la edición
castellana de las afinidades electivas (Barcelona, Icaria,
1984, p. 7),
en versión de j. Ma Valverde. [9] En Nova Acta Regiae Societatis
Scientarum
Upsalíensis, 2 (.1775), pp. 159-248. [10] Aurelia
Ackermann, "Sobre la
génesis de la novela", p. 8 de la citada edición
castellana de Las
afinidades electivas. [11]Ibíd.,
pp. 8-9. [12] Cfr, Karl Vorländer, Kant.
Ficbte, Hegely
el socialismo. Trad. de Javier Be-net. Introducción de
José Luís
Villacañas. Valencia, Natán, 1987, pp. 116-121.
Maticemos, con todo, que ni
Kant ni Goethe mantienen en absoluto una actitud acrítica
frente a las
contradicciones inherentes a ese progreso puramente
técnico-instrumental; pero
sucumben sin duda a la fascinación de cierta teleología
moral, no exenta de
residuos providencialistas, cuando no propios del ascetismo de la
ética
protestante. Recuérdense, si no, los versos 1936/7 del Fausto:
"A quien
siempre se esfuerza con denuedo, a ése podemos salvarlo".
Una opinión
cercana a esto que digo puede encontrarse en La ética
protestante y el
espíritu del capitalismo (1904-5) de Max Weber, donde se
lee: "La idea
de que el trabajo profesional moderno posee carácter
ascético no es nueva, Es
lo mismo que quiso enseñarnos Goethe desde las cimas de su
profundo
conocimiento de la vida, en los Wanderjahre y en la
conclusión del Fausto,
a saber: que la limitación al trabajo profesional, con
la consiguiente renuncia
a la universalidad fáustica de lo humano, es una
condición del obrar valioso en
el mundo actual, y que, por tanto, la 'acción’ y la 'renuncia'
se condicionan
recíprocamente de modo inexorable; y esto no es otra cosa que el motivo radicalmente ascético del estilo
vital
del burgués (supuesto que, efectivamente, constituya un
estilo y no la
negación de todo estilo de vida"). Con
esto expresaba Goethe su despedida, su renuncia a un
período de
humanidad integral y bella que ya no volverá a darse en la
historia, del mismo
modo que no ha vuelto a darse otra
época
de florecimiento ateniense clásico'' (pp. 257-8 de la
edición castellana, trad.
por L. Legaz, Barcelona, Orbis, 1985). No obstante, que el compromiso
goetheano
con la realidad anule por completo la universalidad fáustica,
como sugiere
Weber, es algo que aquí he problematizado expresamente supra
a propósito
del Wissensdrang. [13] Sobre la
génesis de la novela, así como sobre numerosos detalles
de interés
relacionados con la vida y la obra de Mary Shelley puede consultarse el
excelente
dossier
elaborado por Carmen Virgili para la revista de
literatura Quimera,
num. 45 (Barcelona, Montesinos, 1986), que lleva por
título
"Frankenstein y la extraña familia". Para las claves
intelectuales,
cfr. también el libro de H. N. Brailsford, Shelley, Godwin y
su circulo (ed.
orig.: 1913), México, FCE, 1987. [14] Julien Offroy
de La Mettrie, El hombre máquina. Ed. de J. L.
Pérez Calvo, adrid,
Alhambra, 1987, p, 302. El subrayado es mió. También
Voltaire menciona a
Vaucanson en su Discurso sobre la naturaleza del hombre y, una
vez más,
lo compara al mítico Prometeo, que creó a los hombres del
barro. [15]Mary W. Shelley, Frankenstein
o el moderno Prometeo, Trad. de Francisco Torres Oliven Madrid,
Alianza,
1981, p. 66.
[16] M.
Shelley, op. cit., p. 70. [17] Friedrich Schiller, La
educación estética
del hombre. Trad. de Manuel García Morente. Madrid,
Austral, 1941. 1968,
p. 26-28. Hacemos constar que en relación con este escrito
schilleriano podrían
establecerse además otros paralelismos no menos importantes
para nuestro
análisis, como por ejemplo el hecho de que buena parte de
su concepción del éter
la recibe Hölderlin de Schiller, así en el
caso de la caracterización (en
principio herderiana) del mismo como fuente de belleza, que
remite a la
novena de las Cartas sobre la educación
estética. Y puesto que para
Schiller la belleza no es en última instancia otra que "la
única expresión
posible de la libertad en el mundo de los fenómenos" (Ibíd.~),
por
su mediación Hólderlin llegará a conceptuar al
éter no sólo como principio de
orden estético, sino también de orden moral. Según
evidencia la carta de
Hölderlin a "Böhlendorff, fechada en Nürtingen en el
otoño de 1802 (StA,
VI, núm 240), la nostalgia
de otra
patria se plasma para él tanto en "lo atlético
de las gentes del sur,
en las ruinas del espíritu de la Antigüedad", cuanto
en la condición etérea
de sus constituciones políticas, acomodadas a su
entorno natural e
histórico, populares, flexibles como "los heroicos cuerpos de
los
griegos" (id.), en contraposición a la gélida positividad
del Estado
moderno (al que no en vano llamará Nietzsche "el más
frío de todos los
monstruos fríos"). [18] Schiller, op. cit.,
p. 26. Literalmente, el texto reza así; "So sieht man den Geist
der Zeít
zwischen Verkchrtheit und Rohigkeit, zwischen Unnatur und blosser
Natur, (....)
schwanken". Si
aquí he preferido seguir más bien la
traducción de García Morente,
que vierte "Unnatur" por "monstruosidad'', es porque sin
duda la transposición figurada, antes que literal, del
término servía mejor al
propósito de subrayar las correlaciones que se vienen
analizando. De todas
maneras, no hay que olvidar tampoco que "unnatural" ya es para la
época
un término equiparado a menudo a "romantic"; ni que la
categoría de
lo monstruoso (das Ungeheure)) va consolidándose poco a
poco como un topos
de creciente aceptación dentro de la estética
moderna. Hegel heredará su
sentido directamente del contexto de la cita de Schiller, y cuando
en sus Lecciones
sobre la estética describa la configuración
armoniosa del arte en la era
clásica, lo hará utilizando la siguiente
expresión; "el monstruo del
desdoblamiento dormitaba aún". (Estétique. Ed.
Aubier, I, 236). [19] M.
Shelley, op. cit., p. 120. [20] Cfr. G. W. F. Hegel, Fenomenología
del
espíritu. Trad. de W. Roces. México, FCE, 1966,
pp. 382-384. Como se ve,
el presente intento de trazar una genealogía más
amplia y compleja para la
figura romántica de la subjetividad fragmentada posee un claro
matiz polémico
con respecto a la valoración hegeliana de este momento de la
conciencia moderna.
Del alma bella al inhóspito cuerpo del monstruo,
los diversos modos que
va adoptando la exposición y el contraste de la individualidad
romántica con su
entorno epocal registran cada vez con mayor intensidad la creciente
degradación
de las condiciones de habitabilidad del mundo burgués; pero de
una manera tal
que su resistencia a nombrar ese mundo como la auténtica patria,
en lugar de
abocarnos ya al claustro de una interioridad vacía y
sublimatoria, nos abre a
la certeza de que, paradójicamente, el único
verdadero hogar posible para
nosotros está ahí afuera, a la intemperie, con la
cabeza descubierta bajo la
tormenta (Wie wenn am Feiertage), para recibir del rayo de
dioses
lejanos, a la vez, tanto lo bello como lo siniestro, tanto la
promesa de su venida
como el imposible cumplimiento, Este cariz trágico del alma
bella, atisbado aún
por el joven Hegel, es el que Hölderlin procuró explorar. [21] Hölderlin, Da
ich ein Knabe war… versos 26-27. [22]Eduardo
Subirats, Figuras de la conciencia desdichada. Madrid, Taurus,
1979, p.
158. [23] Subirats, op.
cit., p. 31. [24] A
este mismo año de 1831 pertenece también un
relato breve de Mary Shelley titulado Transformation (cuyo
conocimiento
debo a la gentileza de Carmen Virgili), donde vuelve a resonar ese tono
edificante, cuando en los primeros párrafos el
protagonista se pregunta si
acaso el mero hecho de contar una historia como la suya no supone ya
tentar a
¡a providencia, recurso literario éste, por lo
demás, nada infrecuente en sus
obras, al cual responde siempre M. Shelley dando paso a la
transgresión que el
propio narrar representa: "Why tell a tale of impious tempting of
Providence, and soul-subduing humiliation? Why? answer we, ye
who are wise in the secrets of human nature! I only know that so it is". Más
explícita aún resulta la reflexión que se hace
Guido, protagonista de la escalofriante aventura, en el momento crucial
de la
misma: Guido ha visto cómo su carácter orgulloso v
altanero le ha llevado a
dilapidar la herencia paterna, a arruinar luego su compromiso
matrimonial con
Juliet, hija cíe su benefactor, el marqués Torella,
llegando incluso a
desafiar a éste para obtener tan sólo el destierro y la
miseria. En su incierto
vagabundeo, ha arribado a una solitaria playa, donde tiene lugar su
encuentro
con una criatura deforme, mas demoníaca que humana, que le
propone un siniestro
pacto; le entregará a Guido todos los poderes y riquezas
que posee a cambio de
que éste consienta en mudar su bello cuerpo con el de él
por espacio de tres
días. Tan singular propuesta
le hace en principio dudar: "It was tempting Providence to interchange
talk with this magician. But Power, in
all its shapes. ist
venerable to man". Finalmente, la voluntad
prometeica de poder se impone a todo piadoso
temor de los designios de la Providencia y. sellado el pacto, se
produce la
transformación. Ambos se separan durante e¡ plazo
previsto. Pasados tres días,
sin embargo, Guido comprende que el extraño ser no va a regresar
a su antigua
apariencia. Un sueño le revela cuál es la verdadera
intención del monstruo:
usurpar su cuerpo para presentarse así ante Torella. solicitando
su perdón y É
mano de Juliet. Apresado dentro de una horrible figura y temeroso de
perder
para siempre a su amada, Guido abandona su destierro y marcha decidido
en busca
del impostor y de su propio destino. Un inesperado desenlace, que
excuso
comentar aquí con detalle, hará exclamar a Guido, al
término de la narración,
algo que muestra una vez más la deliberada ambigüedad con
la que en este punto
M. Shelley suele tejer la trama de sus relatos: "I often think (...)
that
it might be a good rather than an evil spirit". [25] M, Sheiley, Frankenstein
o el
moderno Prometeo, ed. cit., p. 260. |